El verano de 2020 lo pasamos juntos, el coronavirus y yo. Son las vacaciones del misterio tras la mascarilla; de la sorpresa por las normas que evolucionan según el día, el pueblo o la hora; de la incertidumbre por si la calma tensa estalla y nos pilla lejos de casa. ¡Viviendo al límite! Un estío largo y lento, como los de antes.
Ancha es Castilla

Tenían acentos andaluces diferentes. Yo, que me considero una genia en la localización por el habla, aposté a que la mujer era de Cádiz y la niña, de Sevilla. Me habían dado asiento en contra del sentido de la marcha, lo cual me proporcionaba una visión privilegiada de las caras de mis compañeros de vagón, en lugar de sus cogotes. Para los amantes de las conversaciones ajenas, esta situación facilita las cosas. Cuando la mujer y la niña se dijeron la una a la otra de dónde venían, hacía un buen rato que habíamos dejado Madrid atrás y la ciudad empezaba a ser un recuerdo pesado del que huir, a pesar de que yo viajara hacia el noroeste de espaldas, viendo pasar por la ventanilla el mundo al revés.
La niña era de Córdoba y la mujer, de Jaén. Estaban sentadas en asientos separados por el pasillo y habían girado sus cuerpos, ocupando una parte del hueco central con las piernas, para hablarse con mayor comodidad. No se dijeron los nombres, porque en los trenes solo compartimos la información necesaria para entender lo que dejamos atrás, no lo que nos espera, pues lo más seguro es que nunca nos volvamos a encontrar. Del futuro, o del destino, si acaso se habla es para mentir sobre él. Yo, al menos, es lo que hago. Una vez le dije a un desconocido con el que compartía fila que me dirigía a Coruña para rodar una película. Me preguntó si era actriz y, sobre la marcha, improvisé que no, que me dedicaba a la producción técnica. No quiso saber más.
El tren que habíamos tomado junto a las andaluzas arrancaba en Madrid y aparcaba en Ferrol. Es un Avant que se detiene en Zamora, a donde llegas casi sin enterarte; en Ourense, que aunque está en Galicia no lo parece porque el sol aprieta como en Castilla; en Santiago, que es casi ya como estar en casa y en A Coruña, mi destino en esta ocasión y en tantas otras. No llevábamos ni cien kilómetros andados cuando la niña de Córdoba y la mujer de Jaén ya se hablaban como grandes amigas. Los trenes unen lo que la tierra separa.
La curiosidad de la niña, que era quien había manejado la conversación desde el principio, se fue agotando antes de llegar a Medina del Campo, lo cual me dejó a solas con mis pensamientos, por primera vez desde que abandonamos la estación de Chamartín. La pequeña desapareció de mi campo de visión pero, en cambio, pude ver cómo la mujer se acomodaba en su asiento para echar una siesta. Abrió su bolso y extrajo de él un antifaz para dormir. Se lo colocó y se bajó ligeramente la mascarilla, dejando al aire la nariz. La tela de mascarilla y la del antifaz, sin ser la misma, aunque sí parecida, combinaban de una manera elegante. Pensé que la mujer no lo habría pasado por alto. Observé su cara tapada, de la que únicamente asomaba el apéndice nasal, solito, pero a la vez centro de todo, inhalando y exhalando un aire que, según nos había informado Renfe, se renovaba cada siete minutos en los vagones como medida contra la COVID. Podría ser así como podría no ser así, nada lo hacía notar.
Cuando los agujeros nasales de la mujer comenzaron a ensancharse y a estrecharse rítmicamente, decidí que podía abandonarla a su suerte y concentrarme en mi propio sueño. Me puse las gafas de sol, me encajé los auriculares en los oídos y me abandoné, acurrucada en la butaca, a los campos eternos de la Castilla extensa, escuchando algunas canciones. Qué gran invento la mascarilla en el tren. Qué maravilla dormir sin miedo a desencajar la mandíbula, regalando a los otros viajeros el espectáculo lamentable de mi boca abierta, babeando por la comisura, manchando la barbilla y la camisa de avergonzante saliva del viajero, esa que aparece reseca cuando te despiertas, a causa del aire acondicionado.
Cuando abro los ojos, todo es verde. El tren entra y sale por túneles que atraviesan el macizo. El mensaje que emite la megafonía se repite, al fin, en gallego. Porqué esperan a pasar Piedrafita para hacerlo, es un misterio. Una voz juvenil nos recuerda que, “debido a la situación excepcional provocada por el COVID-19” no se presta servicio en el vagón cafetería, ni tampoco hay disposición de prensa, reparto de auriculares o carrito de bebidas. Lamento profundamente lo del bar. Me he mareado de lo lindo en ellos. Parte del glamur de viajar en tren está en acodarse en una barra frente a la ventana y leer un periódico de cortesía, ampliamente manoseado por otros muchos viajeros, acompañado de una de esas botellitas de vino tinto de Rioja a cuatro euros, con tapón a rosca, que te sirven junto a un vaso bajo de plástico y una pequeña servilleta blanca. Si pides otra botella, te dan otro vaso y otra servilleta, de esa manera siempre parece que estás tomando la primera. Recuerdo un AVE a Sevilla en el que me hice muy amiga de una chica a la conocía poco, compartiendo seis de esas maravillosas botellitas. En un momento de confesiones, acabamos enseñándonos nuestros respectivos bolsos de medicamentos. Descubrimos que ninguna de las dos viajaba sin su pequeña farmacia, con remedios para la ciática, la migraña o los gases, dolencias que con frecuencia me asaltan en los viajes en tren. Nos intercambiamos algunos blísters para celebrar la recién inaugurada amistad.
Lo de sobar periódicos colectivamente es un peligro. Pero si te paras a pensarlo, todo lo es. Cuando entré en el tren y busqué mi plaza, me metí en el hueco de los sillones de enfrente y dejé sobre uno de ellos mi mochila, para agarrar la maleta con mayor comodidad y colocarla en el portaequipaje. En ese momento llegó una mujer y me advirtió, muy seria, que estaba en su asiento. Le contesté que lo sabía y, señalando el maletón, le indiqué que se trataba solo de un momento. Visiblemente enfadada, me contestó: “ya, pero es que has dejado eso (señalando mi mochila con aprensión) sobre MI asiento, O ES QUE NO LO ENTIENDES”. De mala gana, cogí mi “eso” y me lo colgué a la espalda, pues aún no tenía acceso a mi propio asiento, sin decirle una palabra más. Tiene usted razón, le contesté mentalmente, me cuesta entender la frontera elástica que separa la precaución del miedo.
Al llegar a la estación de tren de A Coruña, mi familia y yo nos dirigimos a la parada de taxis, contando con que tendríamos que repartirnos en dos. Por si acaso, preguntamos primero. “Somos cuatro”, le dijimos. “Claro —respondió—, en los taxis pueden montar cuatro”. “Es que en los taxis de Madrid ahora solo pueden ir tres”, le dije, para no parecer idiota. El taxista se encogió de hombros. En cada casa, uno dibuja la línea entre la precaución y el miedo donde le conviene.
Por lo general, los taxis son la mejor puerta de entrada a las ciudades. Hay periodistas que se montan en uno y se sacan tres reportajes del tirón haciendo preguntas al conductor. Hay excepciones, claro, tanto entre los periodistas como entre los taxistas, pero sobre todo en estos últimos, pues a fin de cuentas su oficio es el de conducir a las personas, no a las historias. Me senté en el asiento del copiloto y le pregunté: “¿cómo está la ciudad?”. Frenó suavemente delante de un semáforo y dijo que bien. En seguida me di cuenta de que me había tocado un buen conductor, pero una pésima fuente de información. Tirándole de la lengua, me llegó a contar que ya estaba todo abierto, salvo los teatros. La ciudad, más o menos, volvía a ser la misma de siempre, la de antes del coronavirus. O me estaba mintiendo o no había salido lo suficiente de su taxi como para darse cuenta de lo que, un par de días después, me pareció evidente: la ciudad estaba muerta.
Sobre este blog
El verano de 2020 lo pasamos juntos, el coronavirus y yo. Son las vacaciones del misterio tras la mascarilla; de la sorpresa por las normas que evolucionan según el día, el pueblo o la hora; de la incertidumbre por si la calma tensa estalla y nos pilla lejos de casa. ¡Viviendo al límite! Un estío largo y lento, como los de antes.


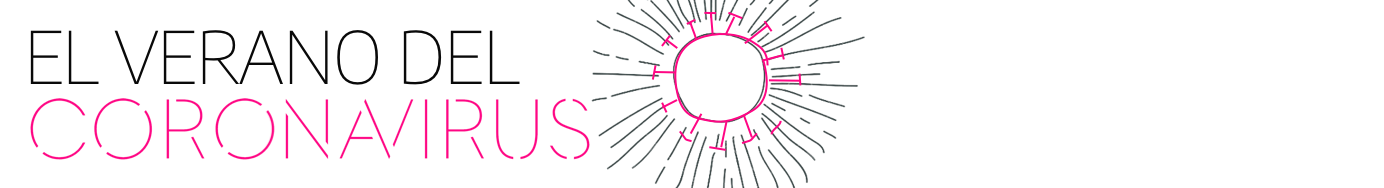
1