El miedo de la gente

Siempre me ha resultado difícil dosificar el grado de afectividad física de los reencuentros. ¿Un abrazo será sobreactuado? ¿Se besa antes o después de abrazar? ¿Dos besos expresan lo suficiente? ¿Uno solo es más cariñoso o menos? ¿Sabré poner la mano sobre su hombro de manera natural? ¿Queda pervertido acariciar la mejilla? ¿Agarrar la barbilla es de viejas? ¿Se entenderá el cariño si le toco la punta de la nariz con el dedo índice? Lo mejor del coronavirus es que todas estas preocupaciones dejan de generar angustia: no tienes que hacer nada, te quedas a un metro de distancia y dices “¡hola!”. Sonríes, claro, lo cual es una idiotez porque la mascarilla te tapa la boca, pero se te achican los ojos en un pozo de arrugas y confías en que eso cuente como un grado de afectividad bastante superior.
Cuando vuelves por vacaciones a tu pueblo, a tu ciudad de origen o a tu epicentro familiar, cuna de tus leyendas y fantasmas, hay muchos reencuentros con los que cumplir. De los abuelos a los panaderos, todos tienen algo que decirte: si has engordado o no, si has aprobado todo, si te han hecho fija en tu trabajo, si no es verdad que aquí se está mejor que en el sitio en el que vives, que no te vuelvas en septiembre, mujer. La novedad de este año es que, en la comparativa, rápidamente se introduce el factor qué lugar es mejor para confinarse. “Ay, nena, para quedarse en casa todo el día mejor aquí en el norte que estamos fresquitos”, por ejemplo. Este argumento es demoledor. Pero luego viene la pregunta inevitable: ¿Y Madrid...?. No se atreven a decir más palabras, hay un ligero temblor en la frase y un miedo que recorre los puntos suspensivos. Sabes qué es lo que quieren saber, lo que buscan atestiguar. En la distancia han construido un relato terrible del paso de la COVID-19 por la capital. Tanto que pronuncian el nombre como si lo cogieran con guantes, para no contagiarse. Por tanto, les doy lo que piden. Les cuento el impacto de ver pasar por tu calle una tanqueta del Ejército con altavoces a todo trapo pidiendo (o más bien ordenando) que nos quedáramos en casa. De los coches fúnebres de aquí para allá. Les hablo de la policía en todas partes, de los controles, las ambulancias y los helicópteros, todos esos sonidos de la emergencia que en las ciudades pequeñas solo escuchas de manera excepcional pero que en Madrid forman parte natural del paisaje sonoro; una música incidental que ha dejado de ser inquietante, inserta en el resto del elevado ruido de la ciudad, hasta el día en el que se pararon las obras, el tráfico, los aviones, la cháchara de las terrazas y el griterío de los parques, y solo quedó el sonido de la emergencia.
Llego a la conclusión de que hay más miedo en la distancia que en el fragor de la batalla contra el virus. Repaso las conversaciones de mis reencuentros de verano y me doy cuenta de que lo he hecho fatal. He echado más leña a su miedo y no les he hablado de todo lo demás: de lo bonito y lo cursi. De las fiestas entre balcones, de las calles decoradas, de las tartas y los tápers que nos pasábamos, de las conversaciones por las ventanas, de los amigos de aplausos, de las despensas solidarias y el reparto de alimentos por el barrio, de la pequeña librería que siguió llevando pedidos a domicilio en bicicleta, de los que bajaban la basura o hacían recados a los vecinos que no podían o no querían salir. Sé que esas cosas les parecen raras y arriesgadas, que no encajan en el relato apocalíptico que han construido desde fuera.
Llevo a mi hija al único cine al que se puede llegar andando. Es un multisalas dentro de un centro comercial fantasma, al que ya iba poca gente antes del coronavirus pero que ahora tiene sus comercios cerrados. Hay que rodear el centro comercial para entrar únicamente por una de sus puertas, de igual manera que solo se puede salir por la contraria. Es la primera vez que volvemos al cine desde febrero y nos recorre una emoción como de primera vez. Estamos nerviosas, nos cogemos de la mano. En la taquilla me informan de que son 14 filas y que dónde las quiero. Le digo que en la 6, a ver si hay suerte y no tenemos cabezas por delante. No hay nadie más esperando en la taquilla. Compramos palomitas. No hay nadie más comprando palomitas. El mismo que las vende es el que corta las entradas en la puerta y nos pregunta qué película vamos a ver. Le enseñamos las entradas mientras nos llena un cubo mediano. Nos dice que cuando se encienda la luz verde, que entremos, que no hace falta que nos corte los tiques. Hacemos lo que nos ha dicho. Buscamos nuestros asientos. No hay nadie más en la sala. Unos minutos después nos damos cuenta de que van a proyectar la película solo para nosotras dos.
A la salida, le pregunto al chico de las palomitas si es siempre así. Pone cara de desolación o de risa trágica y asiente con la cabeza: “la gente tiene miedo”. No sé cuántas veces he escuchado ya esa frase. A la salida, en cambio, las terrazas más famosas de la ciudad están abarrotadas y hay que esperar turno para pillar mesa. Será por aquello de que el alcohol disipa el miedo.
Quedo a cenar con unos amigos. Digo hola desde lejos y con eso vale pero, cuando llega uno de ellos, nos da el codo a los demás. Aún no he visto a nadie que lo haga con naturalidad
Quedo a cenar con unos amigos. Digo hola desde lejos y con eso vale pero, cuando llega uno de ellos, nos da el codo a los demás. Aún no he visto a nadie que lo haga con naturalidad. No deja de sonar a chufla, como los tíos que se saludan con un complicado ritual de golpes en el puño, el dorso de la mano, el hombro y no sé qué más. Arrimo el codo y un resorte ridículo de mi memoria infantil activa el baile de los pajaritos. Durante la cena nos quitamos las mascarillas y reaparecen bocas y dientes olvidados, bigotes nuevos y manchurrones de pintalabios. Viene un camarero a recordarnos que solo nos las podemos retirar para llevarnos la comida a la boca. Mis amigos se quejan pero a mí me encanta la idea: siempre he odiado que me vean masticar. Si a veces es complicado saber cuál es el tenedor de pescado, las reglas higiénicas en tiempos del coronavirus hacen las cenas de raciones o picoteo mucho más complejas: solo una persona puede servir de una bandeja común, así que si quieres repetir, debes avisar a la persona que te sirvió la primera vez que vuelva a hacerlo. Eso es algo que no se puede hacer con discreción, al final se entera todo el mundo. No digamos ya pinchar algo con tu propio tenedor: eso está peor visto que comerse el último trozo de pulpo. “Que exageración, por favor” fue lo primero que pensé. “Qué miedo tiene la gente”.
Al día siguiente, inexplicablemente cansada de la comida de buena calidad, mi hija quiere ir al burguer. Yo, que normalmente digo que no y además soy vegetariana, tengo la guardia baja y le concedo el capricho, ¡estamos de vacaciones! La hamburguesería está llenísima de adolescentes extremadamente ruidosos, que no dejan de moverse y de chocarse, como si jugaran a que juegan al rugby. Algún niño pequeño anda por ahí suelto. Alguna familia hay. Nos ponemos a la cola para pedir y, al rato, aparece una empleada y nos saca a todos con mucha energía, nos organiza en una fila en la calle. Algunos jóvenes protestan airadamente y se van. Estoy a punto de hacer lo mismo pero disimuladamente. No me da tiempo: la chica sale a llamarnos a la acera. Cuando entramos, el local se ve un poco más despejado, pero no demasiado. A nuestro lado, una adolescente deja caer una bolsa de plástico y estalla contra el suelo una botella de whisky, el olor del alcohol tapa por un rato el de la fritura, el suelo se convierte en una alfombra pringosa. Aquí el alcohol no disipa el miedo pero al menos desinfecta. La chavala sale corriendo de la vergüenza. La vida continúa por encima del charco. Pedimos. Pagamos. Esperamos en un rincón. Estamos calladas. Lo observamos todo con atención, paralizadas, como a las puertas de un incendio. Gritan nuestro número. Nos acercamos a recoger y en lugar de una bandeja, recibimos la comida dentro de una bolsa de papel. Buscamos una mesa que parece limpia y nos sentamos, con aprensión, sin tocar nada, con mucha gente revoloteando a nuestro alrededor. Qué rápido cambia el miedo de bando, me digo.
Sobre este blog
El verano de 2020 lo pasamos juntos, el coronavirus y yo. Son las vacaciones del misterio tras la mascarilla; de la sorpresa por las normas que evolucionan según el día, el pueblo o la hora; de la incertidumbre por si la calma tensa estalla y nos pilla lejos de casa. ¡Viviendo al límite! Un estío largo y lento, como los de antes.


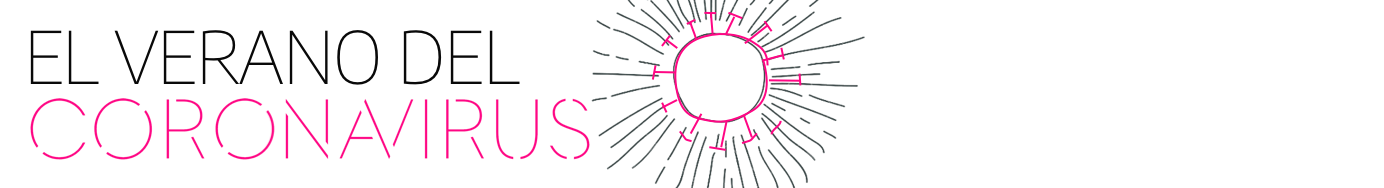



2