El verano de 2020 lo pasamos juntos, el coronavirus y yo. Son las vacaciones del misterio tras la mascarilla; de la sorpresa por las normas que evolucionan según el día, el pueblo o la hora; de la incertidumbre por si la calma tensa estalla y nos pilla lejos de casa. ¡Viviendo al límite! Un estío largo y lento, como los de antes.
Lo que necesita la gente son respuestas

En las tierras del interior, el sinónimo más perfecto de la palabra verano es piscina. Es posible que la pregunta “¿cuándo abren las piscinas?” sea una de las búsquedas más populares de internet en el mes de junio, incluso quizás en el de mayo. Yo, como oficina dispensadora de información que soy, es una de las que más me hacen. A la gente le gusta preguntarme cosas y, a mí, responderlas. A veces, no sé ni lo que digo. Hace años, vagando de noche por Malasaña con unos amigos, un coche se detuvo a nuestro lado y nos preguntó cómo se iba a Badajoz. Nos miramos y uno de mis colegas se acercó y, con ademanes resueltos, más propios de los adultos que no éramos del todo entonces, apoyó las muñecas sobre el filo del cristal de la ventanilla del copiloto y comenzó a dar indicaciones. El conductor se alejó dando las gracias con la mano. Le preguntamos a nuestro amigo cómo es que él sabía ir desde allí a Badajoz. “No, si yo no sé ir —contestó muy serio— pero la gente necesita respuestas”. Esta actitud me ha guiado toda mi vida pero no la recomiendo en absoluto.
Este verano había sido oficialmente inaugurado semanas atrás pero yo no tenía ninguna intención de ir a comprobar in situ si su sinónimo más perfecto estaba ya en funcionamiento. Yo sabía que era así y no tenía necesidad de ir a comprobarlo, hasta que llegó el día en el que me invitaron a pasar un sábado en una piscina. Esto es algo que siempre sucede en verano: la gente te invita a sus piscinas como si no tuvieras para comer. “Pobrecita, vamos a invitarla a nuestra piscina porque ella no tiene”. Y tú no puedes decir que no, porque luego te llaman rara y desagradecida a tus espaldas. Hay a quien le pasa lo contrario, que si no le invitan, tiene que conseguir que lo hagan. Me aseguraba una amiga madrileña que, con la que tenemos encima, este año no pensaba pisar las municipales y que se las iba a apañar para ir saltando de una piscina de una amiga a otra piscina de otra amiga. Ya se había hecho un croquis.
La piscina de mis anfitriones está situada dentro de un complejo deportivo, en una urbanización privada, a las afueras de un pueblo de la sierra de Madrid. Como se puede suponer, llegar a ella no es fácil. Aún así, los propietarios siempre tienen miedo de que alguien se les cuele, por lo que, como ocurre en cualquier urbanización, suelen mirar con recelo a los que no conocen. Si así es un verano normal, en este, el primer verano del coronavirus, fácilmente las medidas de control podrían vulnerar dos o tres derechos fundamentales. Me preparé para ello. Pero no, resultó que el entorno no era tan exclusivo como había imaginado. Mis anfitriones no eran ricos y su urbanización, si es que en realidad se podía denominar así, se reducía a un par de fases de chalés adosados construidos en los años 70 y comprados a un precio asequible por trabajadores de clase media, en gran parte ligados por parentescos lejanos o amistades de antaño, pues unos habían ido tirando de los otros.
Tras dejar mi mochila en el salón de uno de esos chalecitos, quitarme la mascarilla, secarme el sudor acumulado en el bigote y recomponer el pintalabios embadurnado alrededor de la boca como sonrisa de Robert Smith, mis anfitriones me dijeron que, antes de nada, debían explicarme las normas de la piscina, para lo que me pidieron que tomara asiento. Parecía que tenían malas noticias.
Comenzaron explicando que, debido al gran número de casas, y suponiendo que todas estuvieran habitadas, dato que se desconocía, a cada chalé le correspondía el uso y disfrute de la piscina durante tres horas cada tres días. El derecho a piscina no significaba únicamente meterse en el agua, sino también poder tumbarse en el césped o sentarse en el cemento. Supongo, les dije bromeando, ya que me habían invitado precisamente este día, que hoy tocaba. “Pues en principio, no”, me contestaron. Abrí las manos para enseñar las palmas, subí los hombros y enarqué las cejas, creando un emoticono inconfundible.
Me aclararon que, tras comprobar que la piscina estaba vacía casi a todas horas, bien porque los chalés también lo estaban o porque sus habitantes preferían no bañarse, precisamente el día anterior habían decidido cancelar esa norma y permitir el uso a diario, salvo los fines de semana. ¿Entonces os toca hoy?, repetí en un tono en el que no quedaba claro si asentía o preguntaba. “En principio, nos toca mañana”, me respondieron. Volví a realizar con mi cuerpo el mismo emoticono de antes. Quise hacerme la ofendida pero, en mi fuero interno, me alegré enormemente. Noté que algo en mí se relajaba. Quizás era la barriga, que la mantenía contraída por ir acostumbrándome al ensayo de dignidad imposible que soy yo en bikini. Con suerte, a pesar de haber viajado una hora en metro y cincuenta minutos en autobús interurbano para llegar hasta allí, podría librarme de tener que meterme en ese depósito de agua clorada en el que luchan por sobrevivir mosquitos, avispas y señoras y señores que chapotean al borde del ahogamiento. A mí, en realidad, lo que me gusta de ir a las piscinas es cuidar las bolsas y las toallas de los demás mientras me zambullo en un libro, que es el único charco en el que me apetece hundirme.
Modelé en mi cara un tímido gesto de desilusión.
“¡Pero hoy vamos a ir también!”, añadieron, mostrándome una hoja de excel impresa que era un Candy Crush de colorines indescifrables con el reparto de turnos para todo el verano. Contrastaron entre ellos algunos datos, hicieron cuentas y mandaron un par de mensajes de texto. Antes de aclararme qué estaba pasando, me indicaron que otra de las normas consistía en que solo pueden entrar cuatro personas por casa. Hice un recuento rápido e innecesario para constatar lo evidente: éramos dos de más. Me estaba costando sobrellevar esta montaña rusa de emociones e informaciones contradictorias. Les hice notar que nos excedíamos en número, algo de lo que sin duda ya se habían dado cuenta. “Claro, claro, en principio, no podemos bajar todos a la vez”, me explicaron.
Me daba pereza volver a transformarme en el emoticono de mujer indignada. Mis anfitriones se dieron cuenta de mi impaciencia y aparcaron el suspense para explicarme, con medias palabras, que, como en tiempos de cualquier escasez, en la urbanización se había generado un mercado negro de intercambio de plazas y turnos. Aunque a ellos les tocaba el domingo por la tarde, podríamos ir el sábado por la mañana si tres personas ocupaban las plazas del chalé de Juanjo, primo hermano de un cuñado, que vivía solo, por lo que podríamos acoplarnos a él, y otras tres lo hacían con el de Rebeca, sobrina de Juanjo por parte de su mujer, que había fallecido cinco años antes. Era importante que Juanjo y Rebeca fueran de la familia, aunque de aquella manera, pues solo así se justificaban los cambalaches. Por otro lado, unos vecinos, enterados de nuestras oscuras intenciones, pues allí todo se sabe, llamaron para pedir una plaza del domingo a mis anfitriones para dar cabida a un primito que venía de visita.
Instintivamente, volví a meter la barriga para dentro y me levanté del asiento. “Hay más cosas, pero ya te las explicamos allí”, me dijeron. Al llegar, nos identificamos con nombres falsos, nos embadurnamos las manos con gel hidroalcohólico y fuimos informados de que abandonásemos nuestras chanclas fuera del recinto. “Mierda”, susurré debajo de mi mascarilla: “eso no”. La grima que siento al caminar descalza por el cemento rudo y caliente de una piscina solo es comparable al asco que me da meter los pies sin chanclas en esas cubetas, nidos de hongos y sudores ajenos que son las duchas de las piscinas.
Abatida, dejé mis hawaianas con la cara de la princesa Leia en la puerta y caminé de puntillas por el cemento, siguiendo a mi grupo en fila india, como una cuerda de presos, recorriendo un pasillo dibujado con pintura blanca. Lo que no era zona de paso eran recuadros que demarcaban las áreas asignadas a las unidades familiares. Escogimos un recuadro que, por suerte, recibía un poco de sombra en una esquina. Juanjo y dos más de mi grupo se aposentaron en el de al lado. Preguntamos a la socorrista si podíamos unir los dos cuadrados para hacer un saloncito acogedor y nos dijo que no y que, por favor, no pusiéramos las toallas encima de la raya blanca. Era como vivir en el plano de una casa.
Rápidamente todos se quitaron las camisetas y las mascarillas y se lanzaron al agua, con atléticos y elegantes saltos de cabeza. Yo estiré la toalla, me embadurné de crema, saqué mi libro y me puse a leer. No llevaba ni media página cuando una mujer de unos 70 años largos me llamó desde el recuadro de enfrente. “¿No te das un bañito, hija?”, me dijo. Le mentí diciéndole que luego. Me preguntó, no sé si con aires policiales o por matar el aburrimiento (me costaba ver el detalle de sus gestos con el distanciamiento social y el resol) que si yo era de allí. Esperaba esa pregunta. Volví a mentirle diciendo que sí, dejando caer algunos nombres; “soy prima del Juanjo”, le aclaré. Pareció satisfecha. “¿Y tú sabes cómo hacen para desinfectar la piscina con lo del coronavirus, hija?”. Cerré el libro. Alcé un poco la voz para que me entendiera bien. Le expliqué que cloraban el agua dos veces al día, que echaban lejía en el cemento y ozono en la hierba, que no había visto una piscina en todo el verano con mayor higiene y seguridad que está, que los empleados de la piscina pasaban un PCR tres veces a la semana. La mujer sonrió, levantó su imponente volumen con dificultad y se dirigió hacia la ducha, asintiendo con la cabeza. Mientras la miraba bajar por la escalerilla de lo hondo, me acordé una vez más de la sabiduría de mi colega en aquella Malasaña de un verano lejano, cuando nos acodábamos con osadía en las ventanillas de los coches ajenos, con respuestas para todo.
Sobre este blog
El verano de 2020 lo pasamos juntos, el coronavirus y yo. Son las vacaciones del misterio tras la mascarilla; de la sorpresa por las normas que evolucionan según el día, el pueblo o la hora; de la incertidumbre por si la calma tensa estalla y nos pilla lejos de casa. ¡Viviendo al límite! Un estío largo y lento, como los de antes.


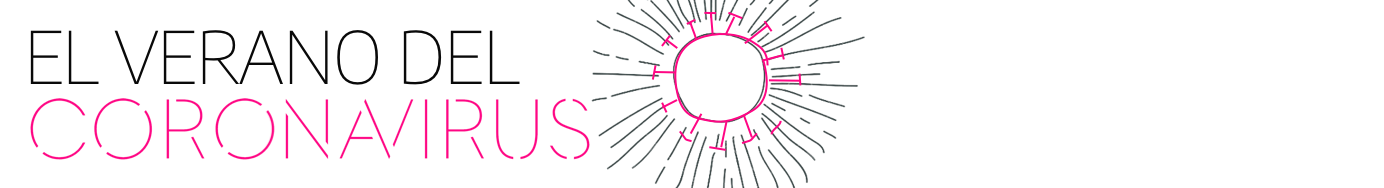
5