El verano de 2020 lo pasamos juntos, el coronavirus y yo. Son las vacaciones del misterio tras la mascarilla; de la sorpresa por las normas que evolucionan según el día, el pueblo o la hora; de la incertidumbre por si la calma tensa estalla y nos pilla lejos de casa. ¡Viviendo al límite! Un estío largo y lento, como los de antes.
La puntualidad de un tren descabellado

Empiezo a llegar tarde al tren desde el momento en el que saco el billete. Cuando piensas que no hay nada más angustioso e impredecible que comprar un viaje en la web de Renfe, te encuentras con algo peor: un contador en reverso cuyos segundos son engullidos por el vacío al doble de la velocidad del tiempo habitual. ¿A qué se debe esta peculiar anomalía de las reglas universales? A que te vas. Se acabó. Adiós.
Tus vacaciones eran un lugar tranquilo y apacible donde no había que madrugar ni ir corriendo a ningún sitio, pero desde que has comprado un billete para volver a casa, ya no cabe en el día todo lo que te falta por hacer. No podrás comprar regalos para nadie ni aprovisionarte de dulces locales y bebidas de la tierra, no te dará tiempo a ducharte ni harás la maleta con cabeza y tranquilidad, como habías pensado. Tan solo corres de un sitio a otro, atolondradamente, intentando hacer algo a derechas pero abandonando cualquier intento a la mitad.
Es imposible concluir dignamente unas vacaciones. El último día te das cuenta de que no has hecho algo que considerabas importantísimo, aquello que quizás era el motivo principal de este viaje, como arrojar una piedra al mar como acto simbólico por todas esas cosas de las que te quieres desprender, como visitar a un amigo que vive en el lugar al que has viajado y al que hace años que no ves, como la gran comida en un restaurante que dijiste que te ibas a pegar, como el lanzamiento en alta delta o como el chapuzón en el agua helada. No sé qué será, pero siempre hay algo: haced examen de conciencia en el último día y comprenderéis que habéis echado a perder vuestras vacaciones.
Te dices a ti mismo, a ti misma, que “con esto del covid” no era el momento adecuado pero sabes que es una excusa, porque en 2019 tampoco visitaste a tu tío en la aldea, y en 2018 no desayunaste en tu café favorito, y en 2017 no abriste el libro que te habías llevado en la maleta. Deja ya de mentirte.
Absolutamente paralizado, con la maleta abierta sobre la cama, descuartizada con tus propias ropas, te asomas al abismo de lo que eres y ves una criatura agonizando, empalagosa y llorica: son tus vacaciones, que se mueren. No hay doctor ni cura al que llamar. Como mucho podrías hacer una foto y colgarla en Instagram. Sería patético, pero todo el mundo lo hace.
Me pasa que da igual con cuánto tiempo de antelación decida salir camino de la estación: nunca es demasiado pronto. Soy un manojo de nervios en los que la ansiedad por llegar tarde se revuelve con la tristeza de la partida. De ahí se destila un brebaje intragable y maloliente que cuesta acercar a la cara y, aún así, me lo bebo hasta el fondo.
Para volver a Madrid me levanto a las cinco y media de la mañana. Diez minutos después me he dado cuenta de que es demasiado tarde. Quiero echar el tiempo atrás, lo deseo con mucha fuerza. El tren sale a las siete y cuarto: sé que no voy a llegar.
Recojo, limpio, ordeno. Corro de un sitio para otro. Pido un taxi. Mi taxista es tan espabilado como los osos perezosos de la película Zootrópolis. Dice que se acaba de despertar y que necesita un café. Yo estoy tan nerviosa que necesito que me extraigan del cuerpo la cafeína que llevo tomando en los diez últimos años. Son las seis y media y tengo la seguridad de que no llegaremos a tiempo. Ensayo qué voy a decir en la ventanilla de la estación y me pregunto si me darán un billete para mañana. Me visualizo desandando el camino para esperar un día entero, tumbada en la cama, mirando al techo, sin deshacer las maletas porque eso podría ocasionar que también llegáramos tarde al día siguiente. Sería como Wim Wenders en Alicia en las ciudades, cogería un hotel caro en Ámsterdam solo porque está al lado del aeropuerto.
En el trayecto, me doy cuenta de que me he dejado el cargador del móvil. Es el segundo verano que me lo olvido. En el mismo sitio. Me doy un golpe en la frente y me digo que seguro que no es lo único, que me puedo haber olvidado una maleta, unas bragas sucias en el baño, las gafas de sol graduadas, un bote de mermelada abierta, un brazo, la mascarilla. Me toco la cara, bueno, al menos llevo la mascarilla puesta.
La estación está mucho más cerca de lo que había calculado, pero llega un nuevo problema a la hora de pagar: el taxista no ha encendido su datáfono y tarda una eternidad en conectarse. No llevo dinero efectivo, no puedo hacer otra cosa que esperar. Nunca llevo dinero en efectivo, soy un desastre. Pasan los minutos, detenidos delante de la estación. Retenidos, más bien. Al fin se activa. Paso una tarjeta. No funciona el contact less. Gruño. Introduzco la tarjeta en la ranura. Marco el pin. Me equivoco con las prisas. Resoplo. Espero a marcarlo de nuevo. La tarjeta es rechazada por falta de saldo. Gruño otra vez. Por suerte tengo otra cuenta. Pasa lo mismo: no funciona el contacto pero tampoco el chip. Ahora sí que no hay solución. El taxista me indica que vaya dentro de la estación a sacar dinero, que él me espera con mis maletas y con mi hija en el coche. Me parece una idea terrible y no solo porque me van a clavar una comisión indecente porque el cajero no es de mi banco. No miro el reloj porque no me da tiempo pero sé que vamos fatal, que no puedo perder el tiempo en ir y venir. Probamos otra vez con la segunda tarjeta y esta vez, ¡milagro!, sí la lee, encajada fuerte en el aparato. Casi forzándola a que me saque del apuro, marcando un gol en el último segundo del partido. Pago. Nos vamos zumbando de allí. Corremos por la estación arrastrando dos maletas e infinidad de bolsas de mano con lo que no cabía en ellas, además de la comida y las cosas que queremos tener cerca durante el viaje. ¿Dónde estaba el glamour de los viajes en tren?
Sudando, sin aliento, demasiado cansada teniendo en cuenta que ni siquiera ha amanecido, mi hija me hace notar que faltan 25 minutos para que salga el tren y que este ni siquiera está todavía en el andén. Me echo a llorar pero no sé si de alegría o de vergüenza. Son estos momentos en los que pienso que no estoy hecha para viajar.
Nuestro tren Avant cruza Galicia y yo sigo llorando intermitentemente pero debajo de la mascarilla y las gafas de sol. Atravesamos valles inundados de niebla. Hay un momento en el que por fin entiendo que no he perdido el tren y que estoy donde debo estar, ese ninguna parte entre origen y destino en el que no somos nadie, solo un número de asiento.
Después de leer un rato e intentar dormir, sin éxito, propongo una partida al juego de cartas que nos ha acompañado en muchas largas jornadas de playa. Al principio jugamos en voz muy baja y escondiendo las cartas porque nos da vergüenza que nos oigan. Es un juego en el que tienes que ir consiguiendo un cuerpo de órganos sanos. Pero tus contrincantes pueden infectar tus órganos con virus. Los virus que aparecen en las cartas son verdes y tienen unas protuberancias alrededor. Sí, son iguales a ese en el que estáis pensando. Si te toca una carta de medicina del mismo color, te puede curar, aunque otros jugadores pueden reinfectarte. Si colocas dos cartas de medicina, consigues inmunidad. A pesar de lo que pudiera parecer, el juego es antiguo, no es que nadie se haya aprovechado de la situación, pero mi hija mostró un interés desmedido para que se lo comprara este verano y no paró de insistir hasta que cedí. Le vuelve loca. Cuando me infecta un órgano, poniendo una de sus cartas malvadas sobre las mías, me dice “¡toma coronavirus!”. Lo que hacíamos en privado alegremente, en el tren no se puede hacer, así que le chisto para que baje la voz y no diga esas cosas en público, pero le cuesta contenerse.
Después de perder tres partidas consecutivas me doy cuenta de que estamos ya a las afueras de Madrid. Mi hija, eufórica, me pide una más. Le digo que no cabe y entonces duplica su alegría al darse cuenta de que hemos llegado a los pies de nuestra ciudad. Recogemos todo lo que hemos ido desplegando a nuestro alrededor, nos echamos otra vez gel en las manos y nos quedamos calladas, esperando, mirándonos a los ojos sin saber si sonreímos o estamos serias. Esperando que el tren se detenga suavemente en Chamartín.
Sobre este blog
El verano de 2020 lo pasamos juntos, el coronavirus y yo. Son las vacaciones del misterio tras la mascarilla; de la sorpresa por las normas que evolucionan según el día, el pueblo o la hora; de la incertidumbre por si la calma tensa estalla y nos pilla lejos de casa. ¡Viviendo al límite! Un estío largo y lento, como los de antes.


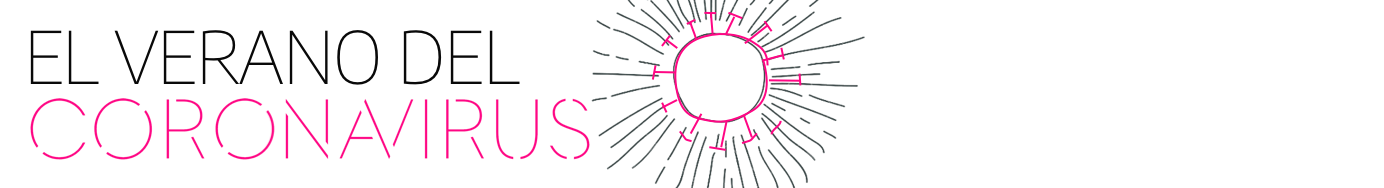
0