El verano de 2020 lo pasamos juntos, el coronavirus y yo. Son las vacaciones del misterio tras la mascarilla; de la sorpresa por las normas que evolucionan según el día, el pueblo o la hora; de la incertidumbre por si la calma tensa estalla y nos pilla lejos de casa. ¡Viviendo al límite! Un estío largo y lento, como los de antes.
El verano de las películas no existe

Dos películas recogen mis dos visiones más idílicas del verano. No es que yo tuviera esas ideas en mi cabeza y acabara encontrándolas en el cine, sino más bien lo contrario, la ficción ha insertado en mí una memoria inventada y una proyección inalcanzable. Una de ellas pertenece al verano de quedarse y, la otra, al de irse. Hace tiempo, TVE había entrado en uno de sus clásicos bucles reponiendo cada año por estas fechas Bajarse al moro, la película de Fernando Colomo en la que aparece un Madrid en el que los grupos de música ensayaban ruidosamente en las terrazas y las chicas que sabían mucho de la vida, bebían té y fumaban porros, pintaban dibujos en las paredes de sus casas. Yo, arrastrada por mi familia a destinos de veraneo, estaba segura de que el agosto madrileño que se me ocultaba era una ciudad tórrida siempre al borde de la aventura.
Por tanto, me iba. Y aunque me marchara, jamás han tenido mis vacaciones el glamour del pijama de seda y la escritura concienzuda frente al mar de Palamós del que disfrutó Truman Capote durante tres temporadas estivales consecutivas para escribir A sangre fría. La luz con la que rodó esas escenas Bennett Miller en Capote es la que me viene a la cabeza cuando sueño, en los inviernos, los veranos del futuro. De igual manera, si hubiera visto Call me by your name con veinte años, habría sufrido mucho esperando que algún día llegaran mis vacaciones en una villa italiana renacentista rodeada de libros, idiomas y sexo. La amnesia recurrente de todos los inviernos me hace olvidar que no soy yo la que da forma a los veranos, sino que estos me dan forma a mí. No hay voluntad ni determinación en el verano (salvo en el cine): somos turistas estresados, veraneantes torpes, rígidos visitantes en sus manos.
Este año saqué billetes de tren, pues en mi escala de glamour cinematográfico los trenes están muy por encima de la ansiedad de los vuelos o de los coches abarrotados de maletas, bolsas y objetos —los llamados “por si acasos” de última hora—, que en mi infancia, con la habitual xenofobia cotidiana, se decía que eran coches como de los portugueses, como de los marroquíes o como de los franceses. Siempre eran los vecinos los que cruzaban nuestra península hasta los topes, cuando nosotros íbamos igual que ellos.
Ir en tren te hace economizar bultos y ser más selectivo con la parte de tu vida que decides extraer de tu casa y llevarte de vacaciones. No sé viajar ligero. Supongo que por eso odio terriblemente hacer las maletas, porque no es más que una sucesiva cadena de elecciones y abandonos. La esencia de mi equipaje está más en lo que me dejo que en lo que me llevo. Abrir las maletas en destino es siempre decepcionante porque nunca encuentro lo que necesito. Cuando al fin conseguí cerrar la cremallera de mi maletón a punto de reventar, recibí un SMS de Renfe con un enlace a las medidas de seguridad para los viajeros debido al coronavirus, así como la advertencia de que el peso máximo del equipaje de cada viajero son 25 kilos. Entré en pánico. Desconocía que existía un límite. Estaba segura de que la mía pesaba al menos 100. Podría haberla abierto y empezar a sacar cosas pero, en lugar de eso, tomé nota mental de todas las excusas que daría en la estación para pasarme del peso. “Señor revisor, llevo tres secadores de pelo porque...”. Seguro que Truman Capote no necesitaba tres secadores de pelo.
Había calculado el tiempo para ir desde mi casa a la estación de Chamartín en metro y que me sobraran unos tres cuartos de hora —por si acaso— ya que la posibilidad de perder un tren me produce una angustia descomunal y genera en mí un humor insoportable. Pero, en el minuto final, junto a la puerta, al ver que cuatro personas tendríamos que arrastrar dos maletas gigantes, una pequeña, otra con forma del droide de Star Wars BB8, una mochila cada uno y una bolsa con cuatro bocadillos de tortilla para gastar los últimos huevos de la nevera, pensé en el viaje en metro como una laguna insalvable de arenas movedizas. Desmoralizados, decidimos pedir un taxi. A los cinco minutos lo teníamos delante de casa y cargábamos nuestro equipaje en su coche. Mientras su maletero terminaba de engullirse el último de nuestros bultos, el taxista preguntó “¿solo vienen tres, verdad?”. Le contesté que no, que íbamos los cuatro. Otro taxi llegó hasta donde estábamos parados y nos dedicó un pitido de aviso. Nuestro taxista nos dijo que solo podíamos ir tres. Le dije que la niña pequeña era muy pequeña y que formábamos una unidad familiar. Solté argumentos por soltar, pues en realidad no sabía cuál era el problema. Su compañero nos volvió a pitar. Él me dijo que daba igual, que tres era el máximo porque nadie podía ir en el asiento delantero. Empezamos a discutir entre nosotros sobre quién se iría en otro coche y qué maletas habría que bajar cuando el tipo de atrás volvió a tocar la bocina, ajeno al hecho de ser él mismo un taxista que sin duda habrá bloqueado otras mil calles en su vida. Tocado por la presión social, nuestro taxista tomó la determinación de saltarse la ley, de acercarse un milímetro al fin de la civilización, retirándose unas gotas gordas de sudor que le escurrían por dentro de las gafas, en un gesto que en realidad yo sabía que significaba extenderse la pintura de guerra por la cara, como en Mad Max. “Nos vamos a arriesgar”, dijo.
Nos estábamos jugando la vida. “Me pueden multar”, advirtió y, por si eso fuera poco, añadió “y a ustedes también”. El mayor problema era que teníamos que pasar cerca de las líneas enemigas. A unos minutos de nuestra casa y en la calle por la que llegaríamos en línea recta hasta la estación, se había desplegado un dispositivo policial debido a un corte de tráfico. Habría que evitar pasar por allí dando un importante rodeo. Agradecimos honestamente su valentía, como se hace siempre en las trincheras. Le dije que, si nos paraban, yo hablaría con el policía y asumiría las consecuencias. Por ello, me senté en el asiento delantero, el asiento prohibido. Como ya había hecho el día anterior, preparé una lista mental: “señor policía, somos cuatro en el taxi porque...”. Miré hacia atrás desde mi asiento para echar un vistazo a mi familia, a la que vi desdibujada tras el plástico que el conductor había colocado a manera de improvisada mampara anticoronavirus. Contuve el aliento.
Tanto el taxista como yo mirábamos por todas partes, escrutando el horizonte en busca de coches patrulla. Cuando salimos a una avenida amplia, escurrí el culo en el sillón, pensando que así se me vería menos. No pude evitar recordar otros viajes escondida, burlando la ley, como cuando me colaba, enterrada bajo una montaña de abrigos, en el autobús de la ruta escolar para ir a casa de alguna amiga a la salida del colegio. En aquellas incursiones estaba segura de que si no moría a manos del autobusero, lo haría asfixiada. También me vino a la cabeza cuando, de adolescente, nos metíamos siete en un coche para ir a la sesión de tarde de la discoteca Palladium en Coslada; nuestros métodos para llegar hasta allí formaban parte de la aventura. Mirando por la ventanilla mientras oteaba el horizonte y me despedía de Madrid, a la vez que vigilaba la posible aparición de coches azules, ese pensamiento enlazó con el recuerdo de aquellas horribles chaquetas que me ponía a principios de los 90. Agradecí al taxista este paquete de ingratos recuerdos que me había traído a la memoria y, casi sin darme cuenta, burlando una vez más a los defensores de la ley vial, llegábamos a las cercanías de la estación donde se toman los trenes hacia el norte, un lugar que me gusta porque todavía es viejo, industrial y descampado gracias a los retrasos de la Operación Chamartín.
El conductor me advirtió de que había polis en la puerta, así que tendríamos que apearnos unos cuantos metros antes. Dijimos que por supuesto y nos escurrimos de allí, como maquis que bajan a los pueblos en plena noche.
No fue hasta que entramos en la estación y reparé en uno de los muchos relojes que hay en ella que me dí cuenta de que, al cambiar de idea respecto al metro, no habíamos ajustado los horarios. Habíamos llegado tan pronto que teníamos dos horas por delante. Ni siquiera podíamos sentarnos a esperar, pues las indicaciones de distanciamiento social habían precintado la mayoría de los asientos y como mucho diez personas en toda la estación tenían donde asentarse. Cada asiento parecía rodeado de un pequeño grupo de buitres cansados, jugando a las sillas, abalanzándose sobre la vacía. Nos apoyamos en una columna y poco a poco nos fuimos dejando caer hasta el suelo. ¿Nos podemos sentar en el suelo con coronavirus?, pregunté. Estaba segura de que no. Nadie más lo hacía. Dejé pasar los minutos agarrando mi mochila, comiendo patatas fritas (¿eso se podía hacer?) y esperando que alguien viniera a llamarnos la atención. Mientras tanto, preparé una lista de excusas para explicarle al señor vigilante cómo habíamos acabado así.
Sobre este blog
El verano de 2020 lo pasamos juntos, el coronavirus y yo. Son las vacaciones del misterio tras la mascarilla; de la sorpresa por las normas que evolucionan según el día, el pueblo o la hora; de la incertidumbre por si la calma tensa estalla y nos pilla lejos de casa. ¡Viviendo al límite! Un estío largo y lento, como los de antes.


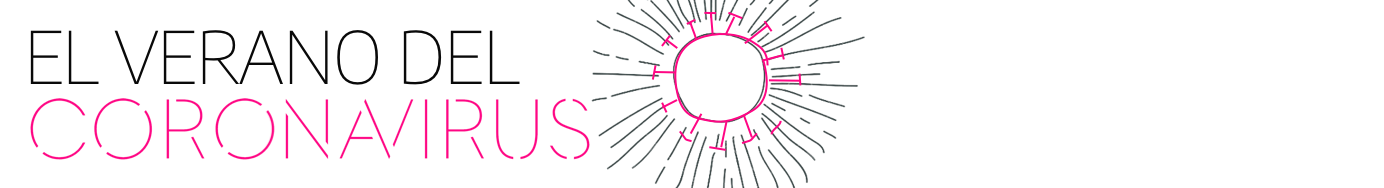
1