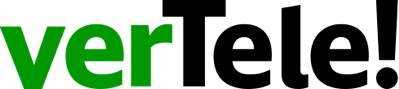Bright: Netflix tira los dados mágicos y David Ayer ejecuta con eficacia

La moralidad es el férreo concepto en torno al que orbita la filmografía de David Ayer. Incluso en un producto de encargo tan manoseado como Escuadrón suicida (Suicide Squad, 2016), subyace esa idea de un código ético superior al individuo, cuyo cumplimiento implica un sacrificio personal inevitable, un precio inasumible para cualquiera que pueda salir beneficiado de su aplicación. Este mandato adquiere tintes martíricos, de ahí que sus personajes se nos presenten marcados no solo por el uniforme, sino por taras físicas y mentales acusadas. Hacer el bien solo está al alcance de quienes han conocido el mal, de quienes han errado. De quienes aceptan que su vida no significa nada por sí misma, que tal vez nunca conozcan la paz.
Los héroes de Ayer rehúsan su condición, los boatos. Al contrario, los observan satisfechos a través del umbral, alejándose para continuar con su labor. El premio está en sobrevivir una jornada más para soportar la carga, alimentando la contradicción. Tal cosa se repite en Bright (ídem, 2017), su siguiente esfuerzo tras el juicio sumarísimo que afrontó, sin rechistar demasiado, por la debacle de su acercamiento al universo cinematográfico de DC Comics. Como en aquella, el cineasta ha de coligar sus obsesiones narrativas con las estructuras propias del blockbuster contemporáneo, aunque con resultados más (que) satisfactorios.
Poniendo a raya la pretensión franquiciadora
La tarea no se antojaba sencilla, habiendo el director de soportar la presión de comandar la incursión cinematográfica más cara de Netflix hasta la fecha, con un presupuesto total de 90 millones de dólares, con la que la compañía de Los Gatos (California) penetra en un mercado hasta ahora reservado para las grandes majors. Lo hace emulando el modelo productivo conocido: el reclamo de una superestrella como Will Smith en la cabecera del póster, y un argumento, obra de Max Landis, fundado sobre un high concept que el propio actor protagonista resolvió cual ecuación matemática: una fusión entre El señor de los anillos y Training Day (Día de entrenamiento) (Training Day, Antoine Fuqua, 2001).

La pretensión franquiciadora que fundamenta el filme resulta de lo más evidente sobre el papel. La mitología del guion parece concebida para aventurar largas sagas en torno a este crisol de especies fabulosas que habitan el mismo plano de realidad. El importe con el que la compañía fundada por Reed Hastings etiquetó el manuscrito de Landis (tres millones de dólares) así lo indica; las palabras que este último, en un inmodesto alarde, escribió en su bitácora de Twitter (“Creo que Bright podría ser mi Star Wars”) lo corroboran, en caso de quedara alguna duda.
Sin embargo, poco de esa prediseñada estrategia de guion queda en lo que Ayer presenta, más allá de la premisa. En sus manos, Bright se formula como una buddy movie.
Juego de roles
La mezcolanza de razas (elfos, humanos, orcos) funciona más como excusa contextual, como subtexto, que como razón de ser. Los primeros minutos de la película resuelven de forma efectiva el entuerto de situar al espectador en el escenario de esta Los Ángeles alternativa: la extraña pareja formada por el malencarado policía humano Daryl Ward (se agradece ver a Will Smith fuera de las coordenadas del padre modélico que había asumido en épocas recientes) y el orco Nick Jacoby (un irreconocible Joel Edgerton, auténtica estrella de la función), primero de su casta en acceder al cuerpo, recorre en su coche patrulla la ciudad entera, comprobando de primera mano las drásticas diferencias socioeconómicas, antes de fichar en comisaría y pasar a la acción.
Esta no tarda en explotar, literalmente, con la aparición del personaje de Tikka (Lucy Fry) y de su varita mágica, cuya función es la del puro operador narrativo. Bright se prefigura entonces como una ruidosa cinta de supervivencia, que nos remite al espíritu de Límite: 48 Horas (48 Hrs, Walter Hill, 1982) o Danko: Calor rojo (Red Heat, Walter Hill, 1988): el único propósito de la pareja estelar es preservar el objeto, resolver el entuerto antes de que acaben en una bolsa de plástico, y soportarse por el camino.

Ayer vigoriza una trama sencilla gracias al dibujo previo que ha compuesto del sur angelino, que sigue los patrones de lo que viene mostrando desde Vidas al límite (Harsh Times, 2005). La composición demográfica, con la presencia de los orcos disputándose el liderazgo de las calles a las bandas latinas a lo Mara Salvatrucha, le confiere un tinte exótico, en apariencia menos circunspecto de lo que el director acostumbraba en sus acercamientos previos al género criminal. Consciente del encargo que tiene entre manos, no renuncia a su visceralidad (por algo se le ha encomendado a él), pero sí enfoca su tarea con afán juguetón, con un énfasis casi adolescente.
Porque Bright, por momentos, parece surgida de la experiencia de una partida de rol, donde la aparición de peligros no está prefijada dentro del escenario de campaña, sino que responde a un arbitrio, y cuya resolución satisfactoria depende del grado de consciencia y colaboración de los jugadores. Lo fantástico funciona como mero reglamento de lo que puede suceder o no en este tablero. Es mérito de Ayer, como master, otorgarle coherencia al conjunto, sabiendo precisamente cómo mover a esos personajes, saber encontrar los estímulos apropiados.
Aguantar la burocracia, seguir la jerarquía
A Ayer siempre le interesa más comprobar cómo sus personajes se achantan o rebelan ante las burocracias y jerarquías, ya sea las que se establecen dentro del cuerpo como las que se fraguan entre clanes. A veces, los límites entre unas y otras se tornan difusos. Humano y orco han de lidiar con esta convención, la que supone la placa como la sangre, y esa obligación acarrea los problemas en su dinámica: ambos son diferentes, ambos inevitablemente obedecen a regímenes sociales distintos.

Los pasajes más interesantes de Bright son esas fugas conversacionales entre Ward y Jakoby que no tiene miedo a dilatar. Aquellas en las que explican y comparten los traumas que les comporta su dedicación, los sacrificios asumidos, los prejuicios y los dilemas. Donde la proliferación de exabruptos y agresividad mutua nos informa de una inseguridad yaciente y latente, unos miedos y anhelos tan terrenales (morir por culpa de un compañero imprudente, enchironar a la persona equivocada). O aquellas dominadas en las discusiones entre camaradas, que revelan las dinámicas de grupo en entornos tan intoxicados por el mal que acaban incurriendo en las mismas malas prácticas. Aquellas donde se revela la naturaleza conflictiva del garante de la ley, el bien.
Que siempre exista una instancia superior que trabaje tanto por encubrir el caso como por resolverlo, en aras de un presunto bien común, refuerza esa idea. Llámese FBI o Unidad Especial Mágica.
Por más que las tareas sean bien distintas, la filosofía con la que David Ayer afronta el trabajo es similar. Sabe hasta dónde puede llegar con sus métodos, sabe ante quién tiene que responder. Qué palabras decir, que resultados ofrecer. Cumple la misión de ofrecerle al patrón Netflix su sueño de taquillazo, siguiendo las pautas preestablecidas en el negocio: un desenlace que se entrega a la parafernalia digital y que coquetea con la inevitable narrativa del “elegido”. Sin embargo, sortea el peligro de caer en tan anodina deriva, una vez más, por no despegarse demasiado del asfalto, en no olvidarse de su foco de atención.
¿Y la hechicería? Que le den a la hechicería.

Claro está que se agradecería ver un retorno de Ayer a empresas más manejables, a adentrarse de nuevo en la hosquedad nihilista de la incontestable Sabotage (ídem, 2014). Pero complace también verle domando máquinas grandes, llevando a buen puerto el trabajo sucio que acarrea toda superproducción. La depuración estética es evidente (más cómodo con el encuadre en scope, pero sin perder la premura de la cámara en movimiento), pero los rasgos de estilo perviven una película más.
Está por ver el próximo envite que acepte de la industria. Mientras Netflix disfruta de los resultados y anticipa secuelas, Ayer asimila con paciencia la machacona cantinela de los críticos y consuela a los espectadores insatisfechos que le piden cuentas. Lo aceptará, seguro, de buen grado, mientras espera el siguiente servicio. Como un buen soldado.