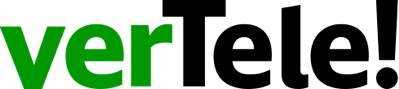'Dos años y un día': Arturo Valls se atrinchera para romper las barreras de la comedia convencional

En los últimos tiempos, Atresmedia se ha abocado al drama en lo que a la producción de comedias se refiere. Si bien con su catálogo de ficción dramática ha construido una imagen rotunda de lo que es, o se puede esperar, de una producción con el “sello” del grupo en cuanto a temas, estéticas o riesgos, su bagaje en la humorada resulta bien diferente. Frente a ese afán rupturista, más allá de otros análisis, de títulos como Veneno o Cardo, ejemplos como Benidorm, Deudas o Señor, dame paciencia se caracterizaban por una visión como mínimo conservadora del género, con unas pretensiones mínimas.
Y ante todo, sin fuerza. Sin fuerza en lo visual, en la elaboración de una puesta en escena que sirviera al gag, que fuera más allá de lo funcional; sin fuerza en la escritura, que oscilan entre lo inocuo o lo burdo. Acaso el hecho de que ninguno de esos ejemplos anteriores estuviera destinado en exclusiva a la plataforma de pago del grupo, a que hayan de saltar más tarde (si terminan por hacerlo) o más temprano al abierto, explica que estemos ante propuestas de escaso compromiso.
Compromiso, en cambio, es lo que exige Dos años y un día. Por otro lado, una serie comprometida con eso mismo sobre lo que versa: los límites del humor. Entiéndase, con los del humor televisivo. No, no estamos ante una comedia que juegue a la ofensa; más bien, es una comedia que busca romper con las convenciones preestablecidas de lo que es una comedia televisiva al uso.

Su estructura de seis episodios de 30 minutos de duración (de los cuales se han facilitado los dos primeros para este texto) ya advierte de su difícil encaje en una parrilla generalista, una parrilla de donde precisamente más se ha bregado su protagonista y productor Arturo Valls, que asume aquí un alter ego de su propio personaje televisivo: Carlos Ferrer, el presentador de un popular concurso que acaba en prisión por un mal chiste. Los referentes están más que claros, y son expuestos en la secuencia introductoria, donde otra voz tan reconocible como la del actor de doblaje Juan Ochoa (voz en off de El Intermedio) resume la premisa con premura: el actor aparece imitándose en el plató de un programa que podría encajar en el hueco otrora ocupado por su Ahora caigo, jugando a ser encantador y a encandilar a pequeños y abuelos; para luego petrificar su rictus en un gesto de apatía absoluta que no estamos acostumbrados a ver, en cuanto ha de defenderse fuera de un decorado.
Acostumbrado a ser el centro del humor, el valenciano asume el papel del straight man, siendo su reacción, o mejor dicho la ausencia de ella, la que da sentido a los gags. Gags en los que Dos años y un día ahonda gradualmente con el absurdo, con el extrañamiento. Ahí está esa cárcel que se niega a entenderse como tal (las absurdas siglas C.A.R.C.E.L. cuyas últimas letras no tienen correspondencia alguna con ningún término) y que busca la realización de sus internos, infantilizándolos.
La serie juega con el miedo a nombrar lo que no nos gusta, lo que está mal, a forzar un pensamiento positivo aun a riesgo de hacer más daño con ello. Véase la relectura irónica que se hace de Cadena perpetua en el segundo episodio, a través de Manuel Galiana, haciendo las veces de un equivalente al viejo preso que encarnó en aquel filme James Whitmore, a punto de abandonar el presidio tras toda una vida en él. El anciano, descubrimos, está ansioso por marcharse y vivir, por más que la ficción -en términos generales- nos haya hecho ver la libertad como un hecho trágico.

Si leemos la vida como si estuviéramos en una película, Dos años y un día se esfuerza por darle esa cinética a la experiencia. En ese sentido, la propuesta supone un paso más allá sobre lo que ya hacía Capítulo 0, probando a buscar la comedia dentro de diferentes coordenadas genéricas, y con el que comparte un acercamiento a la imagen muy similar. Algo en lo que se nota la confianza en Enrique Silguero como director de fotografía. La cámara se mueve con libertad por las estancias de la cárcel, acompañando o más bien enfrentándose al protagonista cuando entra en un nuevo lugar o cuando se acerca a él una potencial amenaza.
En ese sentido, aún se advierte que la serie está aplacándose en estos primeros dos episodios, dirigidos por Raúl Navarro, a la espera de que Ernesto Sevilla dé previsible rienda suelta a esa energía que ya ha demostrado en la citada serie de Movistar Plus+ o Cámera Café. La película. y termine de romper el formato. Hasta entonces, lo que se nos presenta es una serie ensimismada, tanto como los personajes que la pueblan, con una duración tan ajustada como la de la pena que le da título. A Dos años y un día se le intuye el afán por romper los códigos y las convenciones. Aún le falta algo de fuerza para conseguirlo, pero conviene darle la oportunidad, por buena conducta.