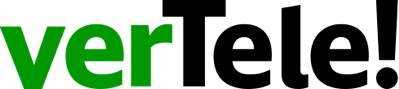“La chica del tambor”, el thriller de autor más sorprendente de la temporada

El concepto de serie de autor sigue siendo, en pleno auge del consumo de ficción seriada, bastante peliagudo de definir. El cine ha tenido más de un siglo para intentar ajustar una descripción del término y aún suscita polémica allá dónde va. Son ambas, claro está, artes realizadas en colectivo. Y en la pequeña pantalla, además, abundan figuras tan populares como el showrunner, que difuminan aún más la línea que separa a quien crea una serie, quién la impulsa y quién la dirige.
De ahí a que a personalidades como Charlie Brooker (Black Mirror), Ryan Murphy (American Horror Story) o David Simon (The Wire) se les considere responsables de un sello autoral vinculado a sus series aunque en su mayoría no las dirijan. De la misma forma que a realizadores como David Fincher o Jean-Marc Vallée se les asocia con obras como House of Cards o Big Little Lies cuando no son sus creadores.
Con todo, es innegable que de un tiempo a esta parte asistimos al auge del término 'series de autor' utilizado sin complejos, debido a productos cuya identidad viene íntimamente ligada a las personas detrás de ellas: Girls y Lena Dunham, Atlanta y Donald Glover, SMILF y Frankie Shaw, Master of None y Aziz Ansari...
Pues bien, La chica del tambor es una serie que solo hubiera podido hacer Park Chan-wook. Su sello se impregna en cada giro, cada plano, cada salto de tono y cada desarrollo de personaje. Y eso convierte a la serie de la BBC, estrenada ahora por Movistar+ en nuestro país, en una de las ficciones televisivas más impetuosas y estimulantes de la temporada.
Espías de ayer, engaños de hoy
John Le Carré escribió La chica del tambor en 1983, en pleno recrudecimiento del conflicto árabe-israelí que desembocaría en la Primera Intifada palestina en el 87. Sin embargo, el novelista británico decidió captar la tensión de sus días diez años antes, ambientando el que muchos consideran su mejor libro en los meses posteriores al atentado de los Juegos Olímpicos del 72 en Múnich.
En estos convulsos días, una unidad especial del Mossad comandada por Martin Kurtz -espléndido, como viene siendo habitual, Michael Shannon-, recluta espías con habilidades muy especificas, entrenados en el engaño y la apariencia más que en la acción de tiro limpio. Para su nueva misión, Kurtz pedirá al agente Gadi Becker -Alexander Skarsgård- que capte a Charlie -Florence Pugh-, una joven actriz británica llena de ideales. Y si ella acepta el arriesgado trabajo, tendrá que atrapar a un genio terrorista llamado Khalil -Charif Ghattas-.
En su tratamiento de personajes y fondo temático, La chica del tambor exhibe en todo momento un respeto sumo y una estima especial por la obra de Le Carré. Construye en base a la novela un thriller elegante que deslumbra en su deje clásico actoral y verbal.
Sin embargo, y sin enmendar la plana a la intriga de espías clásica, es en lo formal donde Park Chan-wook leva anclas y ofrece la adaptación más arriesgada de una obra de Le Carré desde la excelente El topo de Tomas Alfredson.
Chan-wook utiliza los recursos de montaje y lenguaje visual de una personalidad arrolladora -desde juegos de sombras hasta incómodos desenfoques y zooms arrítmicos-, para ponerlos al servicio de una puesta en escena tan alienante como asfixiante, propia de algunas de sus obras de culto como Oldboy o Stoker. Y lo combina con una cautivadora ambientación que recorre países de todo el mundo en una demostración de esfuerzo de producción titánica.
Todo, para narrar un thriller de tensión constante que no parece tal cosa. Un drama político de discurso camaleónico. Incluso un rarísimo coming of age con una protagonista que descubre que no es la persona que creía ser. Ejercicio de zigzag que hace suyo lo que desea de cada género que toca, para subvertir todo mandato y no dejar que el espectador se acomode.

Un juego de máscaras
El espionaje, como bien sabe Le Carrée, es un juego de apariencias. Máscaras ficticias y calculadas jugadas de sugestión que él ha trabajado durante más de medio siglo en la literatura. Con todo, su obra también cuenta con un largo recorrido en el audiovisual, remontándose su primeras adaptaciones en cine hasta los años sesenta, con El espía que surgió del frío de Martin Ritt o Llamada para un muerto de Sidney Lumet. Sendas exploraciones sobre la identidad y la seducción que, de hecho, dialogan de forma sorprendente con los temas que vertebran las películas de Park Chan-Wook.
El realizador surcoreano parecía destinado a adaptarle, pues su cine también ha reflexionado constantemente sobre la falsedad y la cara oculta de la persona que somos o queremos aparentar ser. Desde la construcción de las relaciones en su célebre trilogía de la venganza -Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy y Sympathy for Lady Vengeance-, al juego de roles y engaños de alta y baja cuna en La doncella.
Con La chica del tambor crea sobre la prosa de Carré un adictivo relato en torno a una joven aspirante actriz que se enfrenta a una verdad que no quiere aceptar: que su vida es un gran papel. Que siempre ha estado interpretando un personaje, fuera o no sobre las tablas de un teatro. Esconde quién es porque no lo sabe. Y además juega a interpretar un papel definitivo -una espía infiltrada en una organización terrorista-, que le podría costar la vida. Aunque también sea la única forma de descubrirse a sí misma.

Charlie no es nombre de hombre
En este sentido, y aunque tenga secundarios de lujo como Michael Shannon, La chica del tambor recae casi por entero en los hombros de la actriz británica Florence Pugh. Todo un descubrimiento en la suntuosa película de William Oldroyd Lady Macbeth, que aquí ya se reivindica como un grandísimo talento todoterreno.
Pugh interpreta a alguien que a su vez interpreta constantemente papeles distintos. Pero se camufla en todos ellos de forma portentosa resultando, siempre, realista en su evolución. Una que apunta a una mujer que aspira a ser libre en un momento en el que nadie lo es del todo.
De hecho, sobre el desarrollo de Charlie reflexiona la propia serie en su episodio piloto. Los personajes de Florence Pugh y Alexander Skarsgård pasean por el antiguo templo de Atenea, diosa de la sabiduría, y hablan de cómo la historia ha intentado borrar todo vestigio de dicha deidad femenina a lo largo de los siglos. Atenea dio nombre a la ciudad de Atenas, y su templo se conservó intacto hasta la Segunda Guerra Médica. Luego, los sacerdotes bizantinos lo convirtieron en una iglesia, y después los otomanos en un harén lleno de mujeres esclavizadas.
Lo mismo le pasó al Partenón, construido a mediados del siglo quinto antes de Cristo, y dedicado también a la diosa sabia, hasta que en el siglo V se transformó en una iglesia y poco después en una mezquita. Hasta que en 1803, los británicos decidieron realizar una expedición en la que el arqueólogo Thomas Bruce Elgin se hizo con lo que pudo para quedar como un héroe vendiéndolo al museo británico. Hoy, lo que robó se conoce como Los mármoles de Elgin.
Con ella, el Mossad parece querer hacer lo mismo. Realizar grandes gestas en su nombre, rendirle tributo y hacer historia. Pero historia del hombre, en la que ella podría no ser más que una pieza. Un edifico vacío que ocupar. Depende de ella dejarse desaparecer.