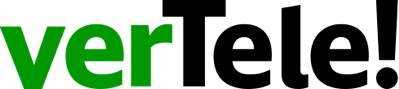'Redención', a propósito de Statham

Jason Statham debería haber nacido cuarenta años antes. Por más que aventuras belicosas como Los mercenarios (The Expendables, Sylvester Stallone, 2010) y secuelas lo hayan alistado en la liga de la acción colosalista, basta una somera revisión a su trayectoria para comprobar que sus referentes apuntan en otra dirección: cuando uno le observa gastarse las suelas en los mugrosos fotogramas de un estimable neo-noir inglés como Blitz (ídem, Elliot Lester, 2011); o cuando se muestra intimidante y antipático en una delicia B como Cellular (ídem, David R. Ellis, 2003), no se tarda en emparentarlo con aquella casta de Lee Marvin o Charles Bronson –no en vano, acabaría actualizándolo en The Mechanic (ídem, Simon West, 2011)– o, yéndonos más atrás, Robert Mitchum. Viriles justicieros hechos y deshechos por su marcado individualismo, misántropos amparados en la soledad tras ejercer de héroes más o menos cuestionables por y para la comunidad. De su cráneo despejado, acento inexpugnable y formas poco delicadas nace un icono modelado a guantazos, perfeccionando su fórmula película a película, en un ejercicio de honestidad encomiable y, quizás, nunca suficientemente valorada. Uno desearía ver qué podrían haber hecho con tal arquetipo sensibilidades como las de Don Siegel, Michael Winner o John Frankenheimer.
Statham, simplemente, nació en la época equivocada.
Redención (Hummingbird, Steven Knight, 2013), funcional y obvio título español para el original Colibrí, es una nueva muestra del destajismo de este proletario del puñetazo. La estrella incorpora a Joey, un antiguo soldado de élite caído en la desgracia más absoluta, que recibe un inesperado obsequio del destino: un paréntesis de tres meses en su vida, a gastos pagados, en los que enderezar los renglones torcidos de Dios a base de fuerza bruta. Las connotaciones religiosas abundan en el debut como director del guionista de la monumental Promesas del este (Eastern Promises, David Cronenberg, 2007): no solo por el carácter martírico que se endilga sin demasiados miramientos el atormentado protagonista, sino por la relación (no tan) platónica que establece con una monja (Agata Buzek), una mujer instruida en el sacrificio personal que pronto se embriaga del “narciso negro” que desprende el hombre.

Coloreada con neón, la Redención de Statham pasa por adentrarse en el lumpen de Londres, donde convergen mafias y vicios, seres errantes y sueños despedazados, a menudo por las clases altas de la City con la anuencia de las fuerzas de orden. La misión del actor se reviste entonces con cuello azul: no parece inocente que, con tal de avanzar en sus pesquisas, Joey acabe aceptando los trabajos más bajos y penosos que sus mandamases le ordenan; ni que el final de la cruzada tenga lugar en un rascacielos, el sueño prepotente de la verticalización y de la conquista especuladora de las alturas.
Tremendismo excesivo y romance imposible, servido con gusto
El periplo no queda exento de badenes: el tremendismo en que se instala la cinta bordea en ocasiones el exceso; y el romance imposible, si bien servido con gusto –pueden establecerse paralelismos con el desarrollado del que encarnan Viggo Mortensen y Naomi Watts en el drama mafioso filmado por Cronenberg– amenaza con desequilibrar el conjunto (la confesión que ella hace de su pasión por el ballet se antoja demasiado artificial, habida cuenta del tono más austero). Todos ellos, pecados expiables de un notable filme que, además de servir intrigas con pasión e interés, se complace en explotar y explorar facetas de su estrella, a menudo obviadas. No solo se luce en las contadas pinceladas de acción (no es novedad), sino también en los pasajes más íntimos.
Como los más míticos tipos duros del cine clásico, su masculinidad en apariencia invulnerable esconde una sentimentalidad que no siempre se ve, pero que en ejemplos como este se siente: cuando cierra suavemente el puño de uno de esos infortunados inmigrantes chinos a los que transporta; cuando se enfrenta a esa niña de la que es o fue padre; o, simplemente, cuando deja que una lágrima se insinúe sobre su párpado inferior.

Es curioso que en el apartamento de diseño que ocupa Statham, nuestro enlutado héroe se halle rodeado de fotografías de cuerpos perfectamente musculados, en contorsión. Su carrera ha menudo se encuentra en un estado similar, encorchetada en las coordenadas genéricas de ese cine de acción basado en esa misma celebración y objetualización del cuerpo. Statham, con sus resolutivas capacidades físicas, ha echado callo en este nicho, y con nota. Sin embargo, su físico, su porte, su laconismo, juegan (deberían jugar) en otra división: la de esos solitarios justicieros conscientes del paso del tiempo, acostumbrados a escamoteárseles el final feliz, a desvanecerse en soledad hasta que alguien vuelva a requerir de sus servicios. Y así película a película, una tras otra.
En un momento clave de Redención, llega a confesar: “No sé hacer otra cosa”. Tal vez sea así, pero, demonios, qué bien se le da.