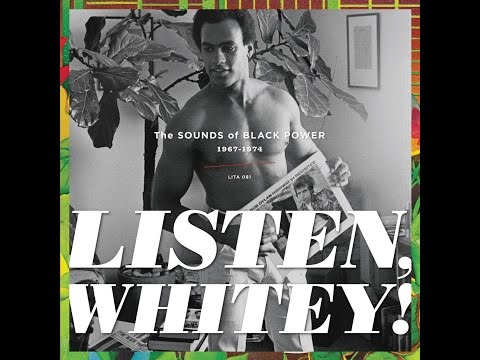Bob Dylan no existe. Es apenas un espectro, el fantasma que recorre la música popular occidental del último medio siglo. Ni siquiera el premio Nobel de Literatura que, en 2016, reconoció la fuerza poética de sus aportaciones a la canción estadounidense, acabó de delinear su perfil. Dylan se escapa. Lo lleva haciendo toda su vida. Y para ello dispone velos, máscaras, tabiques, contradicciones, excusas, cristales, silencios y más de 600 composiciones entre las que se cuentan himnos generacionales, radiografías sociopolíticas, indagaciones en la noche oscura del alma, juegos entre el absurdo y lo hermético. Tal vez la verdad del personaje solo esté en algún lugar provisional del núcleo de todo ese embrollo. En cualquier caso, los datos son los datos y apuntan a que el pasado 24 de mayo cumplió 80 años.
Unos meses antes había trazado, apoyado en Walt Whitman, un posible autorretrato: “Contengo multitudes”. “Mantendré abierto el camino, el camino de mi mente / Me aseguraré de no dejar amor atrás / Tocaré sonatas de Beethoven y preludios de Chopin / Yo contengo multitudes”, finaliza I contain multitudes, de Rough and Rowdy Ways (2020), su primer disco posterior al Nobel, la línea de fuego para los escritores distinguidos por la Academia sueca. Pero Dylan estaba a otra cosa. No asistió a la ceremonia de recepción, envió un discurso sobre la biografía de sus canciones en el que hablaba de Homero, Moby Dick y Leadbelly, y se embolsó los 820.000 euros correspondientes. Después volvió a la carretera y a su Gira de Nunca Acabar, lo más parecido a un hogar que transciende de Dylan: desde 1988 ha ofrecido más de 3.000 conciertos por todo el mundo; los últimos en España, entre abril y mayo de 2019.
Rough and Rowdy Ways fue recibido con la perezosa unanimidad crítica que acompaña a Dylan desde por lo menos Time Out of Mind (1998). Por adelanto salió Murder Most Soul, la canción más larga de la carrera de Dylan. Letanía de casi 17 minutos que se desata a partir del asesinato de JFK, más recitada que cantada, morosa y monótona, sucede sobre un discreto colchón sonoro dominado por el piano. Y ofrece un oblicuo estado de la Unión por el que cruzan nombres reales e inventados, versos como extraídos de viejos blues, referencias pop y sentencias deslumbrantes: “'Cierra la boca', dijo el viejo y sabio búho / los negocios son negocios y éste fue el más inmundo asesinato”. Bob Dylan, sin embargo, no quiere ser un poeta. Por lo menos no uno en el sentido consensual del término.
Así lo explicaba uno de sus más sagaces lectores, el crítico Greil Marcus, nada más conocerse la noticia del Nobel. “Bob Dylan trabaja en un terreno que, en el sentido más amplio, comienza con los trovadores del sur de Francia del siglo XII”, exponía en una entrevista con The Nation, “los trovadores trataban asuntos sobre los que se supone que no se debía hablar y eran capaces de esconderlos en sus canciones: ataques contra el poder, la afirmación del amor romántico entre personas de diferente clase. Esta es la corriente en la que Dylan siempre ha trabajado”. Sobre el amor, o más bien sobre el desamor y su separación de Sarah Lowds, escribió el de Duluth uno de sus elepés más intensos, Blood on the tracks (1975). Y ataques al poder constituyen algunas de sus canciones más memorables, de Hurricane a The Lonesome Detah of Hattie Carroll, de George Jackson a Masters of war.
Fue esta última diatriba contra los señores de la guerra, aquellos que se benefician económicamente de ella, la que irrumpió en la ceremonia de entrega de los premios Grammy en 1991. Era entonces un Dylan mayor, 50 años, cuyo último disco, Under the red blood sky (1990), no suele figurar en el canon del autor. Su último compromiso público con las causas emancipadoras a las que un día prestó banda sonora y de las que se desligó con estruendo había sido, en 1974, un concierto por los refugiados chilenos que huían de Pinochet. Había además atravesado su etapa cristiana fundamentalista, la de la triología Slow Train Coming (1979), Saved (1980) y Shot of Love (1981), cuando convirtió sus conciertos en misas apocalípticas.
Pero era 1991, los Estados Unidos acaban de iniciar los bombardeos sobre Irak de la Primera Guerra del Golfo y Dylan recibía un Grammy a su carrera. Masters of war atronó entonces desfigurada y eléctrica. “Vosotros habéis extendido el miedo peor / que pueda jamás ser extendido / el miedo a traer hijos / a este mundo”, acusa llena de ira. No mucho tiempo después cantaba en Bolonia para un papa reaccionario, Karol Wojtyla, Juan Pablo II, y provocaba nuevas e interminables disquisiciones en la tribu de dylanólogos, dylanófilos y dylanófobos. Las multitudes interiores de Dylan otra vez en escena, enfrentadas, incoherentes. Al fin y al cabo, ese hombre es solo un canal para las canciones, la idea misma de folclore: no importa quién canta, importa lo que se canta.
Es quizás ese lazo con una idea vanguardista de tradición la razón por lo que la duda sobre si Dylan es o no un poeta, discutida con virulencia tras el galardón sueco, carece de importancia. O, por lo menos, esa es la opinión de Marcus: “¿Quién sabe lo que es la literatura? Y realmente ¿a quién le importa? A mí no me importa”. Al músico, con todo, sí parece preocuparle, más allá de la teoría. En Crónicas, su espléndido libro de memorias publicado en 2004, recordaba como uno de sus propósitos a la hora de escribir letras había sido introducir el aullido de Ginsberg, “el espíritu de la época”, en las canciones que habían nacido con formas folk y alimentadas por ese otro folk urbano, con raíces afroamericanas, que se llamó rock & roll. Brecht, el poeta Robert Frost o Chejov también transitan sus páginas. Y sus acordes.
“Las palabras son tan importantes como la música. Sin palabras no habría música”, argumentaba un Dylan de 24 años en rueda de prensa en San Francisco. Habló entonces de su amor por la poesía de Rimbaud y por la del cantante soul Smokey Robinson. Y de que le gustaba pensar en su música como música visionaria. Acababa de publicar Like a Rolling Stone y el álbum que la contiene, el abrasivo Highway 61 Revisited. Un año más tarde, 1966, publicaría Blonde on Blonde, célebre disco doble, su consagración en el mundo rock y cumbre de la segunda etapa de su lírica: efectivamente visionaria, efectivamente marcada por Rimbaud. Apenas se refiere a esa época en Crónicas, una narración que prescinde de la linealidad temporal y que subtituló Volumen I. Probablemente nunca haya un volumen dos. O sí, quién sabe.
Es la canción y no el cantante
Harry Belafonte, cantante de calypso y activista por los derechos civiles, tiene lugar reservado en el panteón musical de Dylan. Así lo consigna en sus memorias. “En cierta ocasión declaró, como si alguien lo hubiese emplazado a dejar las cosas claras, que todos los cantantes de folk eran intérpretes. Llegó a asegurar que odiaba los temas pop, que le parecían basura. Yo compartía muchas de sus opiniones”, escribe. No pocas de las canciones de Dylan están a un paso de convertirse en folclore. Sus intérpretes, de Nina Simone al Caetano Veloso que se apropia de Jokerman -original de Infidels (1983)- con emoción desbordada: “Naciste con una serpiente entre los puños / mientras soplaba un huracán / la libertad se encuentra para ti a la vuelta de la esquina / pero ¿de qué te servirá si la verdad está tan lejos?”. O el Billy Bragg que adapta The Lonesome Death of Hattie Carroll para denunciar el asesinato en Gaza de la militante pro palestina Rachel Corrie.
Ese espíritu folk, en el que el cantante acaba por disolverse detrás de la canción, recorre la trayectoria de Dylan. Quizás en su última etapa, a partir de Love and Theft (2001) y en obras como Modern Times (2006) o Tempest (2012), se haya materializado con más definición. Las melodías parecen a menudo intercambiables, una aleación clasicista de blues y rock & roll, apenas un río por el que discurre su torrente poético. Pero décadas antes ya había ensayado con él. El nomadismo, el juego con la máscara y lo anónimo, la utilización de repertorio comunal, el canto colectivo o la disolución de los límites de la banda, caracterizaron sus conciertos de 1975 y 1976, la mítica Rolling Thunder Revue. Un Dylan con la cara pintada de blanco, tal vez su manera de tomar distancia respecto a las canciones confesionales de Blood on the Tracks o Desire (1976), conducía una tropa en la que se integraron Roger McGuinn, Joan Baez, Allen Ginsberg o Mick Ronson. Las actuaciones se alargaban durante horas, intensas y catárticas. Scorsese recopiló imágenes de archivo para explicar en un magnético documental el andamiaje de aquel circo folk.
Apenas habían pasado unos años de la primera y más famosa de las desapariciones de Dylan. Acabado de publicar Blonde on Blonde, centro de todas las miradas tras la traumática -para la escena folk- incorporación de guitarras eléctricas a su sonido, un misterioso accidente de moto lo retiró de la circulación pública. Cuando reapareció, reapareció también el trovador folk que había llegado a Nueva York procedente de su Duluth (Minesota, Estados Unidos) natal. Solo que ya no quería, como entonces, actualizar al izquierdista Woody Guthrie y amigarse con Pete Seeger, comunista. Ahora prefería mirarse en otros espejos: el Antiguo Testamento, la mitología del Lejano Oeste, Hank Williams, Bessie Smith. Finalmente Bob Dylan, que no existe pero contiene multitudes, no era otra cosa. Lo había escrito él mismo en Crónicas: “Las canciones folk son evasivas, ya que tratan de la verdad de la vida, y la vida es más o menos mentira, pero así es como queremos que sea. De otro modo no nos sentiríamos cómodos en ella”.