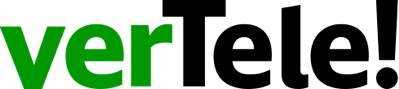'La caída de la casa Usher': Mike Flanagan se proyecta en Edgar Allan Poe para atormentar al padre Netflix

Con su ciclo de siete películas sobre relatos de Edgar Allan Poe, producidas por la American International Pictures entre 1960 y 1964, Roger Corman contribuyó a las bases de una hermenéutica sobre la obra del poeta bostoniano sobre la que fundar futuras iteraciones, con una relativa vigencia a la hora de estipular sus estilemas. Con ayuda de escritores duchos en el fantástico, el destajista productor elaboró un estudio, ciertamente didáctico, sobre un amplio número de cuentos breves ampliados y reformulados. Corman, autor populista, se apropiaba de los los signos indiscutibles que señalan el corpus de Poe, aquellos de sobra conocidos a través de múltiples vías de difusión, y los recodificaba en historias que se desviaban del material de partida para representar aquello que, entendía, no podía traducirse a imágenes.
Por el camino, el realizador se arrogaba un valor como editor, de tal forma que sus adaptaciones eran a la par comentarios de texto que pretendían adjudicar lecturas concretas a los relatos matrices. Como apunta Roberto Cueto en Las sombras del horror: Edgar Allan Poe en el cine, lo interesante de este compendio no es la literalidad, el apego a la palabra escrita, sino la capacidad de proyectarse uno mismo como autor a través de ella. No en vano, la reivindicación de Poe ha tenido mucho de trasposición del individuo ya desde los tiempos de Baudelaire, primer gran entusiasta de su catálogo. Todo ello, a fuerza de simplificar la dimensión de esta y de la propia efigie del literato, reproducida hasta la saciedad su rostro a partir de aquel daguerrotipo de 1848. Poe era más que un escritor trágico y menesteroso, la expresión de su imagen que se figura comúnmente, sino un hombre analítico, capaz de trabajar la literatura gótica desde una perspectiva irónica, consciente.
Durante sus años al servicio de Netflix, las aproximaciones de Mike Flanagan al material ajeno se han definido, en buena medida, por esa misma relación con los autores a los que revisa desde el presente. Los rasgos de estilo ajenos se entreveran con los propios, haciendo de los textos resultantes experiencias donde el cineasta se espeja en los reflejos del pasado que cita, así como sus personajes al obcecarse en transmitir sus relatos, condicionando al espectador a que dictamine su fiabilidad. Con ello, también, la capacidad de entender a Flanagan como un autor rotundo y no como replicante.

Cuando Corman se aproximaba al autor de Un sueño dentro de un sueño lo hacía con la consigna de la legitimación que ofrecía cubrir sus artefactos de consumo con un barniz literario; pero también por permitirle expresar una inquietud intelectual invisibilizada en los circuitos de consumo. En el caso de Flanagan, ese empeño por probar su excelencia, a través de esfuerzos progresivamente más enrevesados, pareciera denotar una necesidad de validación dentro de una estirpe de patrimonio incalculable. Aun cuando probar esa consanguinidad, si queremos llamarla así, acarree una pesada carga. La de exponerse uno mismo ante el juicio comparativo.
Al enraizarse sobre otros, al deberles algo, invoca una maldición que condiciona su futuro: ¿puede mantenerse por sí mismo? Quienes hayan asistido a Misa de medianoche podrán responder convenientemente a tal cuestión.
Poe reflejado en uno mismo
Esta disyuntiva entronca con las obras completas de Poe y sustenta la que en particular da título y sirve de marco a La caída de la casa Usher: La maldición familiar y la disolución del legado, las deudas del pasado que se cobran en el presente, el tormento de los muertos. Flanagan reaprovecha el cuento de 1839, basado en la existencia condenada de Roderick y Madeline, últimos vestigios de un blasón destinado a desaparecer sepultado bajo las ruinas del hogar familiar, para desarrollarlo, mediante analepsis, en sentido inverso. Aquí, esos dos últimos supervivientes del apellido Usher no son sus descendientes finales, sino al contrario quienes consignan la maldición y la dejan en herencia a sus hijos.

Volvemos, pues, a la esencia de la filmografía de Flanagan, el juego de espejos latente ya desde Oculus. El espejo del mal, con la personalidad malévola, narcisista y megalomaníaca de Roderick (Bruce Greenwood) reflectada en sus seis vástagos que parafrasean con sus actos los del padre. Muertos todos desde la primera escena, que representa el último de los funerales, todos viven condenados durante los siguientes episodios, esperando sus sucesivas ejecuciones, dentro de esa burbuja social que es la simbólica casa Usher. Se alumbra así la encarnación de otros tantos textos y motivos de la narrativa poeiana: La máscara de la muerte roja, Los crímenes de la calle Morgue, El gato negro, El corazón delator, El escarabajo de oro y El pozo y el péndulo, que bautizan cada uno de los episodios dedicados a ajusticiar al progenitor a través de sus descendientes, evocando sus grandes golpes de efecto en cada última secuencia. Ahora bien, esa maniobra de reflejos interminables que nos descubren nuevas figuras tras de sí alberga un sinfín de alusiones a las obras completas del autor decimonónico.
Como Corman en su día, Flanagan concibe La casa Usher como un tren de la bruja de Poe, tomando los fragmentos para establecer un mapa narrativo tan tortuoso como la decrépita mansión del relato original. Partiendo del testimonio confesional de Roderick Usher a Auguste Dupin (Carl Lumbly encarna al recurrente detective, convertido en fiscal en el mundo contemporáneo), cada capítulo dispersa su recorrido por pasadizos que nos conducen al pasado (los flashbacks que nos devuelven a la juventud de Roderick y Madeleine, al origen de la maldición) y que nos permiten asistir a la intimidad de unos personajes abocados a terminar solos.
Estamos ante un relato omnisciente, conjugado con las perspectivas de cada personaje de la casa, siempre observados por una entidad superior inescapable, incorporada por una magnética Carla Gugino. Su rol, Verna (anagrama de Raven, es decir, El cuervo), se describe desde la sinopsis como un demonio multiforme causante de los sucesos extraños o inverosímiles que afronta cada miembro de la dinastía. Esta cualidad mefistofélica otorga una explicación sobrenatural unívoca al conflicto central de La caída de la casa Usher, por más que la narración se envenene de los delirios solipsistas del protagonista, Roderick, actualizada su caracterización en la forma de un multimillonario farmacéutico aquejado de una demencia vascular avanzada. Su enajenación, por tanto, se elucida también en términos médicos precisos.

Valdemar en el algoritmo
Todo está calculado, incluso el mal. En una secuencia del segundo episodio, La máscara de la muerte roja, la Madeleine joven (Willa Miller) preconiza que en el futuro los algoritmos servirán “hasta para escribir guiones de películas y programas”. La chanza no parece, en absoluto, inocente, máxime viendo la conjunción de elementos temáticos y genéricos, más allá de Poe, que se concentran en la fórmula de Flanagan.
La caída de la casa Usher encuadra a la familia dentro de la industria farmacológica, con un producto estrella, la ligodona, de efectos secundarios horribles, incluso mortales. Con su actitud caciquil, incluso mesiánica, este Roderick se ciñe a los parámetros del malévolo y controlador Próspero de La máscara de la muerte roja, siendo su medicamento esa peste que asola una comarca aquí a escala nacional, incluso global. Esta reimaginación adquiere un tinte oportuno, y oportunista, pues engarza la miniserie con las producciones, casi en competición, sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos: una, Dopesick: historia de una adicción, enganchó a los suscriptores de Disney+ con su estreno a finales de 2021; la otra, Medicina letal, llegó para repescar a los abstinentes en agosto en la propia Netflix. El impacto de la epidemia explica el interés de la población, ergo también el de las plataformas por satisfacerla, por generar e incluir ese contenido en sus catálogos. Igual que el éxito de Succession en HBO Max impela al resto de competidoras a buscar el próximo gran melodrama familiar, consideración que podríamos conceder a esta Caída de la casa Usher, que también funciona como perversa batalla sucesoria.
En la pugna de las multinacionales por obtener los mejores resultados trimestrales, los beneficios más cuantiosos, se replican contenidos, temáticas, historias, mensajes. Ahí están, sin ir más lejos, las coincidentes dramatizaciones de la vida de “la asesina del hacha” Candy Montgomery a cargo de Disney (Candy) y Warner Bros Discovery (Love & Death). Dobles reflejados, como las que utiliza Tamerlane (Samantha Sloyan) ante la incapacidad de intimar con su marido, y que luego teme que le usurpen el puesto. En este escenario de dualidades infernales, Flanagan también se reivindica como un satirista, como también podía serlo Poe, al pergeñar un pastiche milimetrado, casi algorítmico, que tiene algo de parodia del mundo actual. También del negocio actual en torno al audiovisual. De Cómo escribir un artículo de Blackwood a cómo dirigir una genuina serie de Netflix.

De ello, a la propia idea de la creación desentendida de lo humano. Destaca la reflexión sobre la inteligencia artificial, campo de trabajo de Madeleine (Mary McDonnell), desde un punto de vista espectral, por el interés en crear dobles artificiales del individuo que trascienden la muerte de este. Esto le permite a Flanagan concebir el transhumanismo como reencarnación del más allá, donde los fallecidos nunca alcanzan el descanso ni la paz, atormentando a los vivos sin reparo posible, a través de mensajes personalizados, de comunicaciones imposibles e insatisfactorias. Es decir, objetualizándolos. Es un equivocado mundo sin dolor, donde todo está al alcance, donde no hay más que contenido para consumir.
La caída de la casa Usher significa la última producción de Flanagan dentro de Netflix, después de seis años (y seis proyectos, tantos como hijos engendró este Roderick) antes de aliarse con Amazon Studios para desarrollar junto a su socio Trevor Macy nuevos productos televisivos destinados a Prime Video. Tal vez esa ruptura (el director, al fin y al cabo, solo cambia de patrón) magnifique también el carácter discursivo, político de la ficción. Los personajes reflexionan a viva voz sobre el estado del mundo, la lucha de clases, el feminismo y los techos de cristal, mientras la puesta en escena que al alimón organizan el propio Flanagan y su director de fotografía habitual, Michael Fimognari (con quien se reparte equitativamente la dirección de los episodios, en un síntoma de agotamiento productivo evidente) procura la ambientación lúgubre que se espera de un relato de Poe. De un relato de ellos mismos, con el que reivindicarse ante ese padre tiránico que simboliza la compañía, aunque sea incidiendo en sus propias señas de identidad, como esa fotografía atenuada, en clave baja.
El legado tenebroso
Así, esta aproximación a la obra de Poe se acerca a otra que dos nobles del terror, George A. Romero y Dario Argento, urdieron en Los ojos del diablo, con sus respectivos segmentos a partir de La verdad del caso del señor Valdemar y El gato negro. Con el primero comparte la noción política del terror, aunque se agradecería la capacidad sintética de aquel, y la concepción de los seis zombis que se aparecen a Roderick, así como la reflexión sobre la facultad corruptora de la riqueza y el poder; con el segundo, por el gusto por lo macabro y el componente arquitectónico del horror, aunque sin alcanzar la plasticidad. El mismo color amarillento que acaba por teñir el episodio de El gato negro nos remite al giallo, donde figuras como Mario Bava, Lucio Fulci o Antonio Margheriti supieron convocar el ánimo poeiano incluso cuando no lo estaban adaptando, de La máscara del demonio y Operación miedo, del primero; a Siete notas en negro, con emparedamientos incluido, del segundo.

Durante La caída de la casa Usher, los diferentes Usher justifican su desmedida ambición, aun siendo los espectadores sabedores de lo injustificable de sus actitudes. La ambición de Flanagan no es reprochable en absoluto, aunque no evita incurrir en pecados, acaso por responder a la asignación del padre: al alargar la duración, y enrocarse en expandir el universo, tiende a perderse en los recovecos de ese caserón que él ha levantado. No hay posibilidad de elipsis y por ello de ambigüedad. La estructura de los episodios puede hacerse, por momentos, reiterativa, como si transitásemos por las mismas estancias sin tener claridad en la percepción del tiempo y el espacio. La representación del pasado, en todo caso, es menos interesante que su evocación en el presente.
También eso es un signo de los tiempos: a mayor extensión, mejor consideración, o eso se estima, y más consumo. Es la coyuntura que impone el estudio con mano dura. Por ello mismo, sobresalen los segmentos donde se antepone la intensidad de las experiencias, el nervio. Disfrútese así de la bacanal de ácido de La máscara de la muerte roja, que deja en Netflix un lecho espeso difícil de pisar, una vez Flanagan es ya pasado para el padre. Escenas como esa, o como la que resuelve El corazón delator, proyectan la mejor versión de Flanagan como autor del horror, y por ende, donde la esencia de Poe trasluce eterna, inagotable.