El verano de 2020 lo pasamos juntos, el coronavirus y yo. Son las vacaciones del misterio tras la mascarilla; de la sorpresa por las normas que evolucionan según el día, el pueblo o la hora; de la incertidumbre por si la calma tensa estalla y nos pilla lejos de casa. ¡Viviendo al límite! Un estío largo y lento, como los de antes.
De la tortura como una de las bellas artes

Una playista profesional, en el verano del coronavirus, miraría la app de ocupación de playas antes de salir de casa. Yo, que no soy más que una amateur, paso de hacerlo. Por tanto, de nada sirve lamentarse ante el semáforo rojo que impide la entrada por abarrotamiento.
Cada ayuntamiento ha inventado para sus playas un método diferente. Hay quien ha preferido parcelarlas, como si fueran campings, contratando personal para ejercer de acomodadores: llegan las familias y, según lo numerosas que sean y la edad media de sus componentes, te llevan a un sitio o a otro. Leí que en algunas playas a punto estuvieron de instalar un sistema de cita previa, como ya existe para visitar la espectacular Praia das Catedrais, a la que habría que acudir con un código QR. (Es curioso como el QR, al cual habíamos dado por muerto tanto como el láser disc o la pulsera rayma, se ha convertido en el personaje antagonista del coronavirus). No puede haber algo más desalentador, anticlimático y cortarrollos que pedir cita previa para ir a la playa. En otros sitios la playa es un valor seguro pero, en el norte, uno mira al cielo y dice: “venga, vamos”, y tienes que bajar ya porque lo mismo en dos horas se nubla o arremete un viento atlántico que lo hace desapacible, o te llega el nordés y te lo llena todo de niebla.
En otras muchas playas, como las que yo frecuento, se ha optado por un control de acceso tecnológico, instalando un arco a la entrada y un semáforo con los colores verde y rojo, un sencillo código como el de las banderas para el baño. Al verlo, deduje que el arco contaba el número de personas que entraba y salía, pero luego leí que el sistema era más complejo e incluía cámaras y un software con inteligencia artificial. La ecuación no es tan sencilla, pues hay que tener en cuenta que el área de arena crece o disminuye dependiendo de las mareas. En lo que no parece tan listo el software es en incorporar a su algoritmo la variable de capacidad de despliegue. Por que no es lo mismo acomodarse en cualquier sitio con una bolsa y una toalla que traer una sombrilla, dos tumbonas, cacharros para los castillos, una nevera y esas sábanas cuadradas que se pusieron de moda, que son enormes, y que sustituyen a la clásica toalla rectangular recuerdo de Benidorm, con un dibujo de Snoopy o con el logo descolorido del Xacobeo 93. Por no hablar de que si la familia trae un par de raquetas o de palas, delimitará también un espacio para celebrar su torneo. No hace falta mencionar lo que pasa si traen una pelota de fútbol.
Hay más variables que no contempla el sistema. La primera es la del tiempo. Uno llega, tiene la suerte de pillar semáforo verde en su playa favorita y dice de aquí no me muevo. Llega más gente y hace lo mismo, por lo que el semáforo pasa a rojo. Cuando ya no cabe un cangrejo más en la playa, comienza a subir la marea. El mar empuja a los playistas con sus olas y se come la distancia social. Se engulle la arena, una chancla abandonada y arquitecturas efímeras construidas en la orilla. Hay quien decide no dar un paso atrás. El resto retrocede y se apiña como puede sobre la arena seca. En cualquier caso, de allí no se va nadie. Se han hecho fuertes. Es su playa.
El otro componente es el de la picaresca o, directamente, la desobediencia. Para que los sistemas de control de aforos funcionen, es necesario acotar y minimizar las entradas y salidas. Si acordonas la rampa de acceso con una cinta policial para obligar a los visitantes a bajar por las escaleras, que es donde se ha instalado el arco, los carritos, las personas con movilidad reducida, la gente cansada y, en definitiva, quien le de la gana, levantará la cinta y pasará por debajo. De igual manera, cuando una playa en rojo es muy deseada, rápidamente hay quien encuentra maneras de acceder a ellas, como hacer una incursión desde una playa anexa cuando baja la marea o colarse por un camino que no es el establecido. El dicho aquel de que no se pueden poner puertas al campo es aquí muy pertinente.
Miro hacia el cielo. No hay ni una nube. El sol está radiante y hace una magnífica temperatura de 23º. Como habitante de interior que soy, llevaba un año soñando con el momento en el que estiraría con delicadeza mi toalla sobre la arena y, sin más, me tiraría sobre ella para ir apaciguando toda la tensión acumulada en estos meses, escuchando atentamente las olas y las gaviotas. Y, poco a poco, dejarme amodorrar por el sueño... En cambio, mi primer día de playa fue un infierno.
Bajamos a la hora de la siesta. Semáforo verde. Plantamos la sombrilla. Hasta aquí, todo bien. Estiro con delicadeza mi toalla sobre la arena y, sin más, me tiro sobre ella. Cuando llevo diez minutos apaciguando la tensión acumulada, comienza el festival de mensajes por la megafonía. “O Concello da Coruña lémbralle que tamén é necesario respectar a distancia social na praia, pola seguridade de todas e todos”. Muy bien. De seguido, en castellano. Y, después, en inglés. Vale. Y, de nuevo, el mismo mensaje atronador, haciendo vibrar los altavoces, como en los dibujos animados, situados en unos postes altos. Pasan unos minutos. El sistema de sonido comienza a rascar, como lo haría un viejo altavoz o al resintonizar una radio de hace 40 años cuya rueda del dial ha dejado de moverse. De nuevo play al mensaje, que se escucha entrecortado, salpicado de ruidos. “O Concello da GGGHHHH tamén é necesario GGGGGGHHHHHH GGH GGH na praia, pola seguridade GGGGGGGHHHHHHH GRRISSH GRRISSH”. Miramos instintivamente hacia los megáfonos. No ocurre nada más, así que vuelvo a recostarme. “A Coruña City Council GGGGGGHHHHHH GRRISSHH GRRISSHH social distancing GGGGGHHHHHHHHH”. Pero esta vez mucho más alto, como queriendo limpiar el ruido con volumen.
Podría haberse quedado ahí la cosa y habría sido un episodio molesto de no más de quince minutos. Pero no fue así. Al rato, volvió la versión trilingüe del mismo mensaje atronador, arañando los amplificadores de la misma manera. Repitiéndose varias veces. Después, pusieron música, tan alta que en Ferrol debieron de pensar que habían comenzado las fiestas en A Coruña. Al principio era una melodía como de publirreportaje. Al rato la cambiaron por un tema de electropop de chiringuito que solo tuvo gracia la primera de las tres veces seguidas que sonó. Se me pasó por la cabeza que se trataba de un plan de la alcaldesa para aligerar la playa. ¿Quizás había fallado la inteligencia artificial y este era el plan b de la inteligencia humana? Cuando volvimos a escuchar “O Concello da Coruña lémbralle que tamén GGGGGGHHHHHH GGH GGH...” un paisano, de los que toman el sol desde las rocas, pegó un grito ininteligible, mirando también hacia el poste emisor, que vendría a decir algo así como que “¡ya vale, hombre!”. En ese minuto, ese señor fue mi héroe. Por supuesto, no sirvió de nada. Me puse una toalla sucia de arena sobre la cabeza. Los mensajes continuaron, en loop, durante un par de horas. Fue la prueba de sonido más larga e insufrible de mi vida. Pero era mi primer día de mar y no estaba dispuesta a rendirme.
Hay una persona que recorre las playas vendiendo bebidas, anunciando su cercanía con el tintineo de una campanilla. Va cubierto de ropa de arriba a abajo, desde el sombrero hasta los pies, que cubre con esas zapatillas de goma que parecen calcetines. Y así, pertrechado contra el sol, está todo el día a todas horas. Hay dos maneras de referirse a esa persona. Si tienes sed y quieres comprarle algo, sería “el de la nevera”. Si no es ese el caso, sería “el de la campana”. Si es la séptima vez que te pasa por delante mientras estás intentando relajarte entre un mensaje y otro del Concello da Coruña, es “EL DE LA CAMPANITA”.
La marea sube. Nos apretamos. Chequeo en el móvil la ocupación de la playa y veo que estamos en semáforo rojo. Uno de los socorristas se levanta y se acerca a inspeccionar el espigón. Vuelve a su puesto, habla por un walkie talkie mientras mira al infinito. Al poco, coge una bandera y con parsimonia la carga al hombro y la lleva de esa manera tan marcial hasta una zona de rocas donde el mar se ha picado tanto como mi estado de ánimo. Hunde el asta en la arena y la tela roja se queda ondeando con orgullo y altivez. El socorrista mira a un par de personas chapoteando en la ahora zona prohibida. Sopla con su silbato con tanta fuerza que me entra por un tímpano y me sale por el otro. Como lo hemos oído todos en la playa menos los dos del agua, lo hace una segunda vez, pitando durante más tiempo. Con esto, creo que he tenido suficiente y recojo las cosas para volver a casa. Quizá será mejor volver a la playa cuando llueva, que estará más apacible.
Sobre este blog
El verano de 2020 lo pasamos juntos, el coronavirus y yo. Son las vacaciones del misterio tras la mascarilla; de la sorpresa por las normas que evolucionan según el día, el pueblo o la hora; de la incertidumbre por si la calma tensa estalla y nos pilla lejos de casa. ¡Viviendo al límite! Un estío largo y lento, como los de antes.


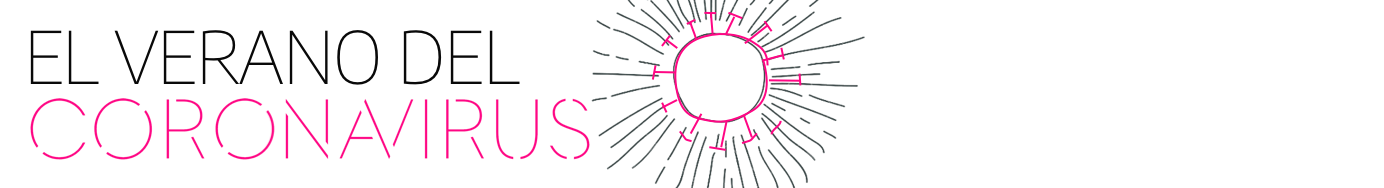



0