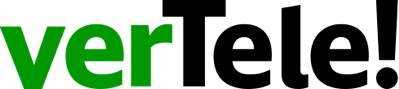'Perry Mason' se juzga a sí mismo para obtener el veredicto favorable del presente

Perry Mason no siempre fue ese incólume jurista que la televisión legaría para la posteridad. En sus primeros litigios como aplicado abogado defensor de la CBS, el protagonista epónimo de Perry Mason (Erle Stanley Gardner, 1957-1966) exudaba aún cierta picaresca, un aire sardónico exhalado a través de pitillos que se balanceaban entre sus labios, vicios sin duda heredados de la literatura pulp que lo alumbró. Apenas transcurrieron un par de episodios, el abogado juró obediencia a las normas de buena conducta catódicas y se desembarazó de toda indebida carga pasada. En adelante, su personalidad sería solo definida por su profesionalidad, cediendo esos dejes en exclusiva a su investigador de confianza Paul Drake (William Hopper). La ancha silueta poligonal de Raymond Burr infundiría una autoridad contundente para representar, en toda una generación de espectadores, la noción del ciudadano virtuoso, de aquello que debía ser el buen americano de su tiempo.
Seis décadas después, los hombros erguidos de Burr se estrechan y comprimen en el corvo perfil de Matthew Rhys, a quien HBO contrata para llevar la defensa de un personaje en quien sus nuevos clientes no guardan confianza. A lo largo de ocho episodios, Perry Mason (ídem, Ron Fitzgerald, Rolin Jones, 2020) se esfuerza por ser más que una serie judicial, a la par que insiste en hacer de menos a aquel que sustenta el peso del caso.

Figuras con vacíos (legales)
Tal vez sea Gil Grissom, el conspicuo jefe de criminalistas de C.S.I.: Las Vegas (CSI: Crime Scene Investigation, Anthony E. Zuiker, 2000-2015), la última figura de ley impoluta a la que la televisión estadounidense ha dado plena legitimidad en sus actos. Heredero directo del Gran Detective poeano, su capacidad analítica y su lucidez le permiten descifrar y ordenar el mundo de perversión a su alrededor así como lo hacía antes que él, cambiando la sala de autopsias por el juzgado, el Mason incorporado por Burr (con quien, por cierto, podemos encontrar cierto paralelismo físico en la envergadura de William L. Petersen). En ambos casos, no había necesidad de incursionarse en la esfera de lo privado, pues la firmeza ética con la que afrontaban su oficio les presuponía una conducta intachable también en lo personal y por ello mismo desprovista de interés dramático.
Lo que define al nuevo Mason no es la brillantez, sino la turbulencia interior, la nueva normatividad de la ficción del siglo XXI en la que HBO se ha erigido como principal legislador a partir de precedentes como True Detective (ídem, Nic Pizzolatto, 2014-2019), de cuyo autor, primer encargado del proyecto, se encuentran huellas parciales en este renovado escenario. A tal jurisprudencia se pliega un protagonista convenientemente autodestructivo y de temperamento vitriólico, en una historia detectivesca de orígenes más cercana al hardboiled que al noir procesal, y decidida a desmitificar al héroe de “nuestros abuelos” transportándolo a unos primeros años treinta... mitificados en sintonía con nuestro presente.
Porque a la par que se cuestionan los méritos propios de su personaje titular, la serie se configura como un fresco que lee el pasado con la óptica contemporánea. Una óptica sorprendentemente enfocada en el momento inmediato de su lanzamiento: la imagen de un policía pisando el cuello de uno de sus compinches hasta asfixiarlo que deja el final del primer episodio adquiere terribles connotaciones en plenas protestas en Estados Unidos contra la brutalidad policial; de igual modo que el único oficial capaz de sacar su honradez a flote en una comisaría corrupta sea Drake (Chris Chalk), un hombre afroamericano cuyo color de piel le ha impedido prosperar y cumplir con el juramento con el ciudadano. Son este y Della Street (Juliet Rylance), la eterna secretaria de Mason (Barbara Hale asumiría esta labor secundaria tanto en las nueve temporadas de la serie original como en los telefilmes posteriores), reconfigurada aquí como mente maestra en la sombra, quienes curtan la personalidad pública de Perry Mason, un hombre blanco perdido sin ellos en un mundo en transición hacia el futuro. Que se responsabilice a una mujer lesbiana y un hombre negro de hacer de aquel el héroe para los desamparados proclamado por la televisión de los cincuenta será la gran coartada para una resurrección que habla, en última instancia, sobre el avance inexorable del tiempo al que la ficción se ve también sometida.

Cuestionando el procedimiento
Ese devenir de la ficción se aplica también a su estructura externa, en tanto que este Perry Mason desecha de raíz la formulación de su antecesora, la que asignaba al abogado un nuevo caso en cada episodio, para organizar sus tramas alrededor de un único pero vomitivo crimen por resolver -el asesinato del bebé de un matrimonio de feligreses de una comunidad religiosa, del que pronto será acusada la madre- en la extensión de ocho horas; un crimen, además, cuyo juicio no se celebrará hasta sus tres últimas entregas. Así como satiriza sobre la escenificación de los procesos judiciales -queda reflejado en la lucha entre el fiscal del distrito Maynard Barnes (Stephen Root) y 'E.B.' Jonathan (John Lithgow), el mentor de Mason y encargado de la defensa de la acusada en primera instancia-, la serie protesta airadamente contra la propia definición de la ficción como procedimiento, sobre la que en esta época de Prestige TV pesa un inevitable prejuicio.
Esta negación de la fórmula se explicita, una vez más, en el tratamiento que se aplica al protagonista, incluso al negársele su recurso más característico afianzado semana a semana en el pasado: la habilidad para conseguir que los culpables confiesen en el estrado. El fracaso de su intentona supone una ruptura que se pretende definitiva con el pasado al que irónicamente sirviera como precuela, al menos en términos cronológicos; pero también con un modelo de trabajo, el de la ficción autoconclusiva, que se considera superado e insuficiente.

¿Es así? Llamemos a Grissom y a sus CSI, el más exitoso e influyente ejemplo de ficción procedimental de la televisión yanqui en lo que va de siglo XXI, precisamente auspiciado por la misma cadena generalista donde Mason dictara sentencia décadas atrás, para un contrainterrogatorio. Observaremos entonces que la truculencia gore en la que Perry Mason incurre en sus imágenes más abominables -el bebé con los ojos cosidos; los múltiples reconocimientos forenses al cadáver descompuesto del principal sospechoso; las piezas dentales de este que pasan de mano en mano- ya estuvo antes sobre la morgue de los criminalistas, acostumbrándonos a semejantes delicias de casquería en horario de máxima audiencia y en abierto, semana a semana, sin decoro. Consideraciones aparte sobre la efectividad de estas escenas, los no pocos reclamos de Perry Mason para poder certificar su superioridad han de considerarse circunstanciales, no enteramente genuinos.
Más allá de una exquisita ambientación y de una evocadora partitura de Terence Blanchard, de la violencia iracunda y del lenguaje soez, los esfuerzos por ir más allá de una detective story resultarán superfluos, sobrehilvanado su argumento con más tramas de las que probablemente requeriría. Tanta ampulosidad servirá para contentar las pretensiones de los más elitistas de la presente generación, pero no forzará que sea un mejor producto que el que fue su antecesora. Aquel primer Perry Mason, de hecho, ya probó brevemente a dibujarse “defectos” para borrarlos tan pronto como comprobó que no resultaban necesarios para ejercer a perpetuidad. Los vicios a los que conviene prestar atención están en otros niveles de escritura.
Dicho de otro modo, ¿cómo declarar a este nuevo Perry Mason, entonces? Nada malo, nada nuevo.