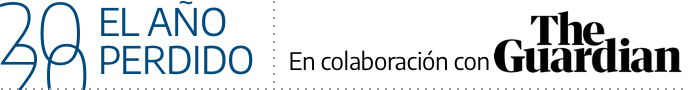
La pandemia que cambió la ciencia: la colaboración global y las nuevas vacunas abren una era de descubrimientos

Para los científicos, el 5 de enero de 2020 marcó un antes y un después en la lucha contra el coronavirus. Ese día, un equipo liderado por el profesor Yong-Zhen Zhang de la Universidad de Fudan, en Shanghái, logró secuenciar el código genético del virus que había causado un brote de neumonía en Wuhan que se prolongó durante un mes.
El proceso tardó unas 40 horas. Tras analizar el código, Zhang informó al Ministerio de Sanidad. El patógeno era un nuevo coronavirus similar al SARS, el virus mortal que desencadenó una epidemia en 2003. El profesor advirtió de que la gente debía tener precaución.
El gobierno chino había embargado la información sobre el brote y Zhang y su equipo estaban bajo presión para no publicar el código. Pero el apagón no se pudo mantener. El 8 de enero se difundió la noticia sobre la naturaleza del patógeno y, al día siguiente, las autoridades chinas confirmaron la información. Ya era absurdo retener el código.
Eddie Holmes, biólogo evolutivo de la Universidad de Sydney y colaborador de Zhang, lo llamó para exigirle que publicara el código. Zhang estaba abrochándose el cinturón en un vuelo rumbo a Pekín. Mientras el avión despegaba, los dos científicos acordaron romper la mordaza. El 11 de enero, hora de Australia, el día en que China anunció el primer fallecimiento oficial a causa de la infección, Holmes publicó la secuencia en una web llamada virological.org. Fue un acto decisivo para los investigadores del mundo. Holmes lo llama “la zona cero de la lucha de la ciencia contra la enfermedad”.
Fue el comienzo de un esfuerzo mundial impresionante y sin precedentes para hacer pruebas, tratar y finalmente vacunar contra la COVID-19. Como dice un científico: “En los últimos 11 meses hemos hecho un trabajo que probablemente habría llevado diez años”.

Nada tiene sentido en 2020 fuera de la sombra de la pandemia. Ni la espantosa cantidad de muertes y familias desoladas, la destrucción de empresas y medios de vida, los efectos en la salud mental que aún están siendo analizados, los fallos de gobiernos y liderazgos, las innumerables oportunidades perdidas. Ni el grito de guerra ni la movilización frenética de la ciencia.
Desde laboratorios y hospitales de todo el mundo, así como desde ordenadores en mesas de cocina, los investigadores se unieron para hacer frente a la crisis. “Toda persona que tenía alguna habilidad o experiencia que ofrecer lo dejó todo, literalmente, y se puso a trabajar exclusivamente en la COVID”, dice Gabriel Leung, decano de medicina de la Universidad de Hong Kong y asesor del gobierno de Hong Kong.
Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Sanidad de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), la mayor fuente de financiación de investigaciones biomédicas del mundo, está impresionado por la respuesta. “Nunca antes había visto algo así”, asegura. “Todo el mundo ha arrimado el hombro”.
Este esfuerzo extraordinario cambiará la ciencia –y a los científicos– para siempre.
La publicación del código genético del virus fue el pistoletazo de salida. Mientras los gobiernos observaban nerviosos si China era capaz de contener al virus, los investigadores se pusieron manos a la obra. El NIH, que se asoció con la empresa de biotecnología Moderna, tardó dos días diseñar una vacuna a partir del código. En la Universidad de Oxford, un equipo dirigido por Sarah Gilbert, profesora de vacunología, hizo algo parecido. Otros, como la empresa alemana BioNTech, también se unieron a la carrera.

La Coalición para las Innovaciones en la Preparación para Epidemias (Cepi) ya se había puesto en marcha. Creada en 2017 a raíz de la crisis de ébola, Cepi aportaba una perspectiva radicalmente nueva para asegurarse de que el mundo no respondiera con tanta lentitud a los brotes de enfermedades en el futuro.
Antes de que sonaran las alarmas en Wuhan, la organización ya había comenzado a trabajar en el desarrollo de una vacuna para un puñado de patógenos prioritarios, incluido el MERS, el coronavirus detrás del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, que apareció en Arabia Saudí en 2012. Otras inversiones respaldaron “plataformas de respuesta rápida” –nuevos métodos para desarrollar vacunas rápidamente–, por si asomaba la cabeza un patógeno desconocido, denominado Enfermedad X por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto impulsó la investigación en vacunas incluso antes de que apareciera el virus.
“Siempre tuvimos presente que, si llegaba a ocurrir algo, tendríamos que cambiar de dirección y enfocarnos en esa enfermedad emergente”, dice Melanie Saville, directora de investigaciones y desarrollo de vacunas de Cepi. Antes de saber si el coronavirus iba a despegar, Cepi incluyó una cláusula de “fuego activo” en sus contratos. Al principio se enfocaron en cuatro grupos: Moderna y la empresa alemana CureVac estaban desarrollando vacunas de ARN, la empresa estadounidense de biotecnología Inovio estaba haciendo vacunas de ADN y la Universidad de Queensland usaba tecnología de “pinza molecular” para desarrollas rápidamente las vacunas. “Nosotros ya estábamos colaborando con estas personas. Podían ponerse a trabajar inmediatamente”, explica Saville.
No era la única carrera en marcha. Armados la secuencia genética del virus, equipos de todo el mundo identificaron tramos del código que diferenciaban a este patógeno de otros virus, incluidos otros seis coronavirus que infectan a seres humanos. Entre ellos estaban el Mers-CoV y el Sars-CoV, la cepa pandémica de 2003-2004 nombrada a raíz del grave síndrome respiratorio que causa. En menos de dos semanas, los científicos obtuvieron pruebas de diagnóstico sensibles a la enfermedad, un paso importantísimo en la lucha contra ella.
La “parte diabólica”
La pregunta más simplista que uno se hace cuando empieza una epidemia es cómo de mala se va a poner la cosa.
La respuesta se compone de diferentes variables que hoy son parte de nuestro vocabulario cotidiano. ¿Cómo se propaga? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es el período de incubación? ¿En qué momento los pacientes son más infecciosos? ¿Hasta qué punto las personas recuperadas están a salvo de una reinfección? ¿Cuándo dura la inmunidad? ¿Cuál es la tasa R0, la cantidad de personas a las que, de media, contagia una persona infectada? ¿Qué daños provoca la enfermedad en las personas? ¿Qué proporción de los infectados muere, y quiénes tienen más probabilidades de hacerlo? En enero, todas estas preguntas necesitaban respuestas urgentes.
A medida que llegaban pacientes a los hospitales de China, los médicos intentaban recopilar información. Los escritos apresurados y los análisis acelerados se volcaron en servidores de preimpresión, un sistema para depositar en Internet borradores de artículos antes de su revisión y publicación en revistas científicas. Por muy imperfectos que fueran los datos, no había precedentes de tal cantidad de intercambio de información y esto fue muy valioso: fue emergiendo un panorama cada vez más claro.

El virus se contagiaba como muchas otras infecciones respiratorias, con las gotas de las vías respiratorias como ruta principal. Una vez infectada la persona, podían aparecer síntomas de fiebre y tos, y muchos pacientes perdían los sentidos del olfato o el gusto. La tasa R0 dependía del comportamiento de las personas, pero en enero, Leung y otros investigadores dijeron que este índice era de entre 1,4 y 3,9. Durante la pandemia de la gripe de 1918, era del 1,8. En la pandemia de la gripe porcina de 2009, se mantuvo en 1,46.
Los médicos se percataron pronto de que las infecciones se propagaban en brotes y en clusters [conglomerados de casos]. Cuando los equipos internacionales analizaron estos grupos, llegaron a una conclusión desalentadora. Los pacientes de SARS y MERS enfermaban antes de ser altamente infecciosos, lo cual hacía que los brotes fueran controlables. Pero a veces esto no era así con el nuevo coronavirus, el Sars-CoV-2. Muchas personas propagaban la infección antes de que aparecieran los síntomas, y algunos nunca llegaban a ponerse enfermos.
Collins lo llama “la parte diabólica” del virus. “Realmente nos desconcertó, porque los métodos comunes de contención de salud pública no funcionaban muy bien, porque las personas ni siquiera sabían que podían ser 'supercontagiadoras”.
Datos de campo permitieron a los científicos rastrear el brote a medida que se propagaba por ciudades, países y continentes. Esa información impulsó más ciencia. Quienes se dedicaban a la simulación generaron proyecciones sobre cómo evolucionaría la pandemia.
Un tema que no se suele comentar al hablar de la movilización masiva de la ciencia durante la pandemia es la distracción que generan investigadores con buenas intenciones pero poco informados. Científicos llenos de entusiasmo aunque inexpertos embarraron las aguas y perdieron el tiempo durante la crisis. De este problema tampoco se libraron las simulaciones de brotes.
En Reino Unido, mientras el Grupo Científico de Modelos para la Pandemia de la Influenza (Spi-M) volcaba toda su experiencia en anticipar cómo progresaría el brote, a veces parecía que cualquier persona con un doctorado en Matemáticas, o incluso sin él, sabía más que los expertos. Los modelos generados por equipos del Spi-M, incluido un grupo del Imperial College de Londres dirigido por el profesor de biología matemática Neil Ferguson, sustentaron en marzo el primer confinamiento nacional de Reino Unido. Los modelos, canalizados a través del Grupo de Asesores Científicos para Emergencias (Sage, por sus siglas en inglés) del Gobierno, mostraban que sin una reducción radical del contacto entre las personas, las hospitalizaciones y los fallecimientos se dispararían.
Antes del confinamiento, la fundación científica británica Wellcome Trust ayudó a construir un grupo de genetistas para secuenciar los genomas del coronavirus de una parte de los infectados. Esto permitió un nivel de vigilancia genética nunca antes vista durante un brote de una enfermedad. Significaba que se podían comparar genomas de virus, lo cual permitió a los científicos controlar mutaciones, investigar brotes locales y rastrear la propagación del virus. El Consorcio Genómico Covid-19 británico (Cog-UK) cuenta con más de 200 académicos y científicos del sistema nacional de salud que leen y registran genomas del virus en una base de datos.

A nivel global, los científicos han secuenciado más de 200.000 virus Sars-CoV-2 y casi la mitad de esas secuencias provienen del Cog-Uk. Los datos se comparten inmediatamente. Gracias al código viral de un brote, los equipos de salud pública pueden investigar. ¿Puede ser que un brote en una residencia de ancianos viniera de una sola persona infectada? ¿Es posible que brotes diferentes tengan su origen en diferentes turistas que regresaron del mismo sitio?
“No se puede reconstruir exactamente quién contagió a quién, pero da una idea de cómo se está dando la transmisión”, dice Andrew Rambaut, profesor de evolución molecular en la Universidad de Edimburgo. “Se trata de tener conciencia situacional. Sabemos mucho sobre lo que está sucediendo con la pandemia en Reino Unido gracias a la comparación diaria de estos genomas de virus”. En junio, la vigilancia genética reveló que en Reino Unido la epidemia se había propagado más rápido de lo esperado por la entrada de casos de España y Francia.
La vigilancia genética actúa como un sistema de alerta temprana al detectar mutaciones preocupantes. El coronavirus adquiere todo el tiempo mutaciones aleatorias y, aunque la mayoría no tiene efectos reales, algunas podrían cambiar su comportamiento. No es nada fácil determinar el impacto de una mutación. Una forma mutada puede propagarse más rápido porque su portador haya tenido contacto con muchas personas, y no porque el virus se transmita más fácilmente. Una mutación que llamó la atención de los científicos se llama D614G. El virus mutado se convirtió rápidamente en la forma más común en Reino Unido y los análisis de laboratorio sugieren que puede propagarse un poco más rápido que el virus sin esta mutación.
Trabajo durante las 24 horas del día
También ha cambiado dónde y cómo trabajan algunos científicos. Antes de la COVID-19, Akiko Iwasaki, profesora de Inmunobiología de la Universidad de Yale, se pasaba horas haciendo fila en los controles de seguridad de los aeropuertos, en salas de espera y en taxis cuando viajaba nacional e internacionalmente semana tras semana. Ahora coordina el trabajo de su equipo de laboratorio desde su casa y logra avanzar mucho más el trabajo. “Es extremadamente eficiente”, dice. “Puedo dedicar cada minuto a la ciencia”.
“La investigación sobre la COVID-19 va a la velocidad de la luz”, añade. “La gente trabaja las 24 horas del día, intentando resolver las cosas de una forma colaborativa. Me he puesto en contacto con muchas personas de todo el mundo para que colaboren en diferentes aspectos de la investigación sobre la COVID-19 y siempre han sido experiencias absolutamente positivas”.
Investigaciones de laboratorio en todo el mundo confirmaron rápidamente que el Sars-Cov-2 infecta las células humanas al adherirse a unas proteínas llamadas receptores ACE2 que sobresalen de la superficie de las células. La infección suele comenzar en las vías respiratorias superiores. Allí, el virus puede infectar la mucosidad del tracto respiratorio y ser expulsado en microgotas a través de la tos, el habla o la respiración. En los casos graves, la infección se extiende a los pulmones, donde puede causar neumonía e una inflamación potencialmente mortal.

Iwasaki se ha centrado en algunas de las cuestiones más importantes por el momento. La principal es cómo difiere la respuesta inmunológica en pacientes con enfermedades leves, moderadas y graves. Más allá de los anticuerpos que desactivan el virus, el sistema inmune libera células T que eliminan el virus destruyendo células infectadas.
Al parecer, la enfermedad golpea con fuerza cuando el sistema inmunológico monta un ataque descoordinado contra el virus. También son relevantes las diferencias de sexo. Las mujeres suelen tener mejor respuesta inmune de células T que los hombres, y los hombres con una respuesta muy baja de células T son más vulnerables.
“Es uno de esos hallazgos que nos emocionan”, dice Iwasaki. “Se está comenzando a detectar diferencias intrínsecas entre las respuestas inmunológicas femeninas y masculinas, y eso puede explicar algunas de las diferencias que notamos en la enfermedad”. Otros pacientes en los estudios de laboratorio parecen no lograr limpiar el virus de su organismo, o tienen problemas médicos relacionados con la COVID que persisten durante meses.
Además de dirigir su laboratorio, Iwasaki ha hecho extraordinarios esfuerzos por explicar la ciencia de la COVID-19 a la población general, en parte para contrarrestar la enorme cantidad de desinformación que rodea a la enfermedad. Ha tenido que lidiar con comentarios machistas en Internet, igual que otras prominentes científicas. “Es realmente molesto, porque no solo tengo que encargarme de mi trabajo científico y de la comunicación, sino que además tengo que justificar mi experiencia. Eso no solo consume tiempo, sino también energía emocional”.
“Un resultado que cambió el rumbo”
El trabajo meticuloso del laboratorio de Iwasaki y de otros similares en diferentes partes del mundo ha permitido crear una imagen de cómo se comporta el virus. Este conocimiento allanará el camino para mejores tratamientos y estrategias de prevención. Sin embargo, eso se dará en gran parte en el futuro. A medida de que los hospitales comenzaron a llenarse de pacientes de COVID-19, los médicos tuvieron que recurrir a medicamentos ya existentes que pudieran ayudar. En primavera, con las tasas de mortalidad aumentando, los tratamientos efectivos no llegaban lo suficientemente rápido.
La ayuda llegó de una manera que cambiará el proceso para efectuar ensayos clínicos en brotes futuros. Nada más empezar enero, Peter Horby, profesor de enfermedades infecciosas emergentes de la Universidad de Oxford, comenzó a trabajar con colegas chinos que habían sido enviados a Wuhan desde Pekín. Juntos, montaron un ensayo en la ciudad para ver si los medicamentos antivirales remdesivir y lopinavir/ritonavir, una combinación contra el VIH, ayudaban a aliviar la enfermedad. Mientras llevaban a cabo el ensayo, Horby pidió una subvención para seguir trabajando en China. Para cuando llegó la subvención, las infecciones ya estaban descendiendo en Wuhan, pero aumentaban en Europa. La fuente de financiación dio luz verde a Horby, pero dijo que el ensayo debía realizarse en Reino Unido.
Horby se asoció con Martin Landray, profesor de medicina y epidemiología de Oxford, que trajo consigo toda la maquinaria de la unidad de ensayos clínicos de la universidad. Juntos, combinaron dos tradiciones: la medicina tropical y el tipo de ensayos clínicos a gran escala que se utiliza normalmente para evaluar tratamientos contra enfermedades cardiovasculares, presión arterial alta y otras enfermedades similares. A principios de marzo, Horby y Landray visitaron a Chris Whitty, asesor médico principal del gobierno británico. Whitty dio el visto bueno a lo que se convirtió en Recovery, el mayor ensayo clínico del mundo de medicamentos contra la COVID-19.
“Sabíamos que debíamos empezar inmediatamente, así que queríamos medicamentos que estuvieran ya disponibles”, explica Horby. Eso significaba probar cualquier medicamento del armario que pareciera prometedor. Un subgrupo de Nervtag, el Grupo Asesor sobre Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes del gobierno británico, hizo una lista de los medicamentos que se iban a probar primero. Incluyeron el medicamento contra la malaria hidroxicloroquina, el medicamento para el VIH lopinavir/ritonavir y el esteroide dexametasona. El ensayo se amplió posteriormente para incluir más medicamentos, tanto nuevos como tradicionales.

No todo ha sido coser y cantar. Horby esperaba que surgieran afirmaciones sin ningún rigor científico, como pasó durante la crisis del ébola. Pero el origen de la desinformación le sorprendió. Donald Trump apoyó sin fundamentos el uso de hidroxicloroquina apoyadas por su asesor comercial, Peter Navarro. El presidente de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos afirmó falsamente que la transfusión de plasma sanguíneo de pacientes recuperados salvaría 35 vidas de cada 100 que la recibieran. “Uno espera desinformación desde elementos al margen, pero esto venía del establishment”, dice Horby.
A principios de junio, el ensayo clínico de Recovery concluyó que la hidroxicloroquina no ofrecía ningún beneficio clínico a los pacientes. El anuncio desencadenó un aluvión de ataques de los defensores de este medicamento. “Había dos caras. Una respuesta científica rigurosa y firme a una política no científica y desinformada”, dice el experto.
Menos de dos semanas después del resultado de la hidroxicloroquina, el ensayo de Recovery encontró oro. Se demostró que la dexametasona, un esteroride barato y ampliamente disponible, redujo hasta en un tercio las muertes de pacientes que estaban lo bastante enfermos como para necesitar oxígeno adicional. Fue la primera buena noticia real desde el inicio de la pandemia: un tratamiento para salvar vidas que podía utilizar todo el mundo. Horby le contó el hallazgo a su jefe una noche durante una llamada por Skype. Su jefe se puso de pie y saltó por la habitación, dejando ver los pantalones cortos rojos que llevaba debajo de la sobria camisa de trabajo.
“Es la primera vez que, en medio de un brote, se obtiene un resultado que cambia el rumbo de las cosas”, afirma Horby. “Por fin hemos demostrado que se pueden efectuar ensayos clínicos a gran escala en una emergencia sanitaria y se puede obtener un resultado que cambie las cosas, no solo para el próximo brote, sino para el que está ocurriendo”.
En Bethesda, Maryland, sede del NIH, Francis Collins usó todo el poder de la agencia para hacer frente a la crisis. Ya en marzo quedó claro que gran parte de la respuesta estadounidense a la COVID era “dispersa”, dice. Académicos y empresas con las mejores intenciones habían lanzado proyectos de vacunas, tratamientos y pruebas de diagnóstico, pero no había coordinación alguna ni ningún plan. “El riesgo era que mucha de esa energía se perdiese en investigaciones infructuosas”.
Collins tomó una medida excepcional. Se asoció con la FDA, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y las mayores empresas farmacéuticas para fijar prioridades y hacerlas realidad. Conocida como Activ (por Acelerando Intervenciones Terapéuticas y Vacunas), la colaboración tardó dos semanas en comenzar a funcionar. En tiempos normales habría llevado años.
“Todo el mundo sentía que tenía la responsabilidad de aportar todos los recursos y las habilidades disponibles, y juntos llegar a una visión en común y averiguar cómo llevarla a cabo”, afirma Collins. Al principio, Activ tenía una larga lista de 640 tratamientos diferentes que podían quizás servir contra la COVID-19. Esta lista se redujo a un número más manejable y los medicamentos se introdujeron en los ensayos.
El NIH se puso con las pruebas. Con un presupuesto de unos 1.200 millones de euros asignados por el Congreso, la agencia lanzó una convocatoria para lograr test rápidos de diagnóstico. Evitando el proceso habitual, los candidatos presentaron sus mejores ideas para la evaluación. De entre unas 700 solicitudes, más de 100 fueron consideradas lo suficientemente buenas como para ser enviadas al “tanque de los tiburones”, un comité de expertos en negocios, ingeniería, fabricación y cadenas de suministros. La mayoría de las ideas se quedaron en el camino, pero 22 de ellas sí recibieron financiación. “Estamos desempeñando un rol que normalmente lleva a cabo una empresa de capital de riesgo, pero está funcionando estupendamente”, afirma Collins. En menos de un mes, se espera que aporten dos millones de pruebas de COVID por día.
“Hemos logrado cosas que parecían imposibles”
Por todo esto, ha sido un año excepcional. A nivel global, los investigadores aislaron el virus y desarrollaron pruebas rápidas de diagnóstico, siguieron la evolución del virus y su propagación, analizaron el funcionamiento del virus y descubrieron el daño que produce. Han proporcionado a los médicos medicamentos para ayudar a los pacientes y han creado al menos tres vacunas, la de Pfizer/BioNTech, la de NIH/Moderna y la de AstraZeneca/Oxford.
Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por el entusiasmo. Gabriel Leung, de la Universidad de Hong Kong, cree que gran parte del esfuerzo científico ha sido “de primera categoría”, tanto desde el punto de vista biomédico como en su tarea de desenmascarar el torrente de mitos, falsedades y conspiraciones.
Pero se ha quedado corto en varios aspectos importantes. Los investigadores no conocen lo suficiente los efectos de la COVID-19 en la salud mental de los pacientes, dice Leung. Además, a su juicio, o bien no han reconocido o no han contrarrestado las profundas desigualdades en materia de salud que ha expuesto la pandemia. Y, peor aún, este experto cree que la incorporación de las vacunas repite este mismo error. “A menos que el mundo entero se una para asignar y distribuir vacunas, estamos a punto de dar un doble golpe para los grupos vulnerables y en desventaja”.
Otra cuestión evidente es si los gobiernos han tomado –o no– medidas eficientes y oportunas según la ciencia, añade Leung. La mala traducción de la ciencia en políticas empeoró la pandemia. Países que parecían en teoría bien preparados, resultaron no estarlo. Los países clasifican su capacidad para gestionar emergencias sanitarias según las regulaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Reino Unido marca casi todas las casillas en materia de preparación. “Es obvio que hay que revisar esas pautas y marcadores”, dice Leung.
La incansable intensidad de la investigación durante la pandemia ha pasado factura a los científicos. Gog asegura que ella y muchos compañeros tomaron la decisión de trabajar sobre el brote sabiendo que tendría un efecto duradero en su salud. ¿Tomaría la misma decisión otra vez, sabiendo lo que pasó después? “Con todo el conocimiento de la retrospectiva, volvería a decir que sí. Si hubiera sabido lo que se venía, habría dicho que no, que no podía hacerlo, que me quebraría. Una cambia. No soy la misma persona que era en febrero. Si miro las cosas que pasaron la semana pasada, puedo identificar diez cosas que antes me habrían hecho colapsar, pero ahora ya no”, responde.
Francis Collins está de acuerdo en que ha sido un largo camino. “Ha sido absolutamente agotador a veces. He participado en muchas carreras científicas intensas, pero esto es diferente. Tienes la sensación de que cada día importa, de que aquello en lo que estás trabajando puede salvar vidas y no puedes equivocarte, no puedes darte el lujo de dar menos que el 100%”.
Leung lo dice de forma más concisa. “¿Hecho polvo? Totalmente. ¿Maltrecho? Aún no”.
La COVID-19 ha cambiado a la ciencia y a los científicos. Nuevas colaboraciones, nuevas formas de financiación y sistemas para compartir datos darán forma a la investigación de aquí en adelante. Las tecnologías desarrolladas para las pruebas rápidas se adaptarán a otras enfermedades infecciosas. En futuras pandemias, la vigilancia genética será la norma, con científicos secuenciando los patógenos de cada prueba positiva de forma rutinaria.
Los ensayos clínicos, que se han vuelto más complejos, más pequeños y más costosos, deberían hacerse de forma continua en el marco de la atención hospitalaria. “Eso los hace más simples y más adaptables. Las preguntas obtienen respuesta mucho más rápido y de forma mucho más barata”, dice Horby.
El trabajo de desarrollo de la vacuna puede dejar el legado más emocionante. Haciendo la mayor cantidad de trabajo posible en paralelo, preparando a los voluntarios con antelación, eliminando vacíos entre ensayos y fabricando las dosis antes de que los ensayos concluyan, los equipos han tenido las vacunas listas para su administración en un plazo que muchos consideraban imposible. Se ha impuesto un nueva estándar.
A la vez, la nueva tecnología de la vacuna ha demostrado su valor. Cuando apareció la COVID-19, nunca se había aprobado una vacuna de ARN (ácido ribonucleico). La nuevas vacunas inyectan material genético de ARN mensajero (ARNm) en el cuerpo que contiene las instrucciones para fabricar la llamada proteína S (del inglés spike, espícula) del coronavirus. En respuesta a estas proteínas, se activa el sistema inmunológico del cuerpo, algo que nos protege en caso de que el propio virus entre en el organismo.

Los impresionantes resultados que han obtenido Pfizer/BioNTech y NIH/Moderna han colocado esta tecnología en la vanguardia. “Creo que habrá una explosión de inversiones en ARN en todo el mundo”, dice Robin Shattock, profesor de infecciones de mucosa e inmunidad, que está desarrollando una vacuna de ARN contra la COVID-19 en el Imperial College de Londres.
El trabajo sobre ARN tiene sus raíces en terapias experimentales y personalizadas contra el cáncer. Los científicos se dieron cuenta de que si podían identificar proteínas específicas de la superficie de un tumor, podían lanzar una vacuna de ARN mensajero que activara el sistema inmune para que ataque a las células malignas. La pandemia ha demostrado el potencial de las vacunas de ARN rápidas, seguras y efectivas, lo que ha aumentado la confianza en las terapias de ARN contra el cáncer y en vacunas contra otras enfermedades infecciosas y contra el próximo e inevitable brote global.
Todavía quedan obstáculos por superar. Las vacunas de ARN no son baratas. Las vacunas de BioNTech y Moderna cuestan aproximadamente diez veces más que la vacuna de Oxford. Parte del problema es el precio de los reactivos. Sin embargo, Shattock asegura que la industria está creciendo y los costos se reducirán.
Otro problema es el almacenamiento. La vacuna de Pfizer debe ser almacenada a una temperatura de -70 ºC, lo cual hace que su distribución en muchos países sea una pesadilla. Shattock ha descubierto una forma de guardar su vacuna de ARN durante cinco o seis meses a la temperatura común de las neveras, pero todavía queda trabajo por hacer en ese sentido.
Reino Unido, dice, no tiene empresas de biotecnología que inviertan mucho en ARN. Por eso, teme que el país quede un paso atrás en la futura revolución del ARN. BioNTech recibió 375 millones de euros del gobierno alemán y un préstamo de 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones para desarrollar la vacuna. Moderna recibió más de 2.000 millones de euros del gobierno estadounidense para la investigación y suministro de la vacuna.
Pero pase lo que pase, si bajan los costos de las vacunas de ARN, su impacto puede ser asombroso. A diferencia de las vacunas convencionales, las vacunas de ARN no necesitan instalaciones enormes para fabricar las dosis. Las plantas de producción, del tamaño de unos pocos de contenedores, se podrían instalar en cualquier parte del mundo. Así, la próxima vez que aparezca un virus mortal, los países podrían comenzar a fabricar la vacuna inmediatamente. “La fábrica sería como el hardware y el ARN sería el software. En lugar de esperar los resultados de un solo centro, se puede diseminar la cadena por todo el mundo y que muchos sitios la fabriquen a la vez”, explica Shattock.
Más allá de los progresos técnicos, Collins nota un cambio de mentalidad y una nueva norma a la que atenernos. Habiendo demostrado lo que se puede hacer, ¿quién se atreve ahora a decir que no se puede desarrollar una prueba de diagnóstico, una vacuna o un medicamento en meses? “Mucho de lo que hemos logrado son cosas que a muchos les parecían imposibles”, dice Collins. “Hemos rebatido ese escepticismo. Será muy difícil que en el futuro gane el escepticismo”.
Traducido por Lucía Balducci





4