A todos los que leen
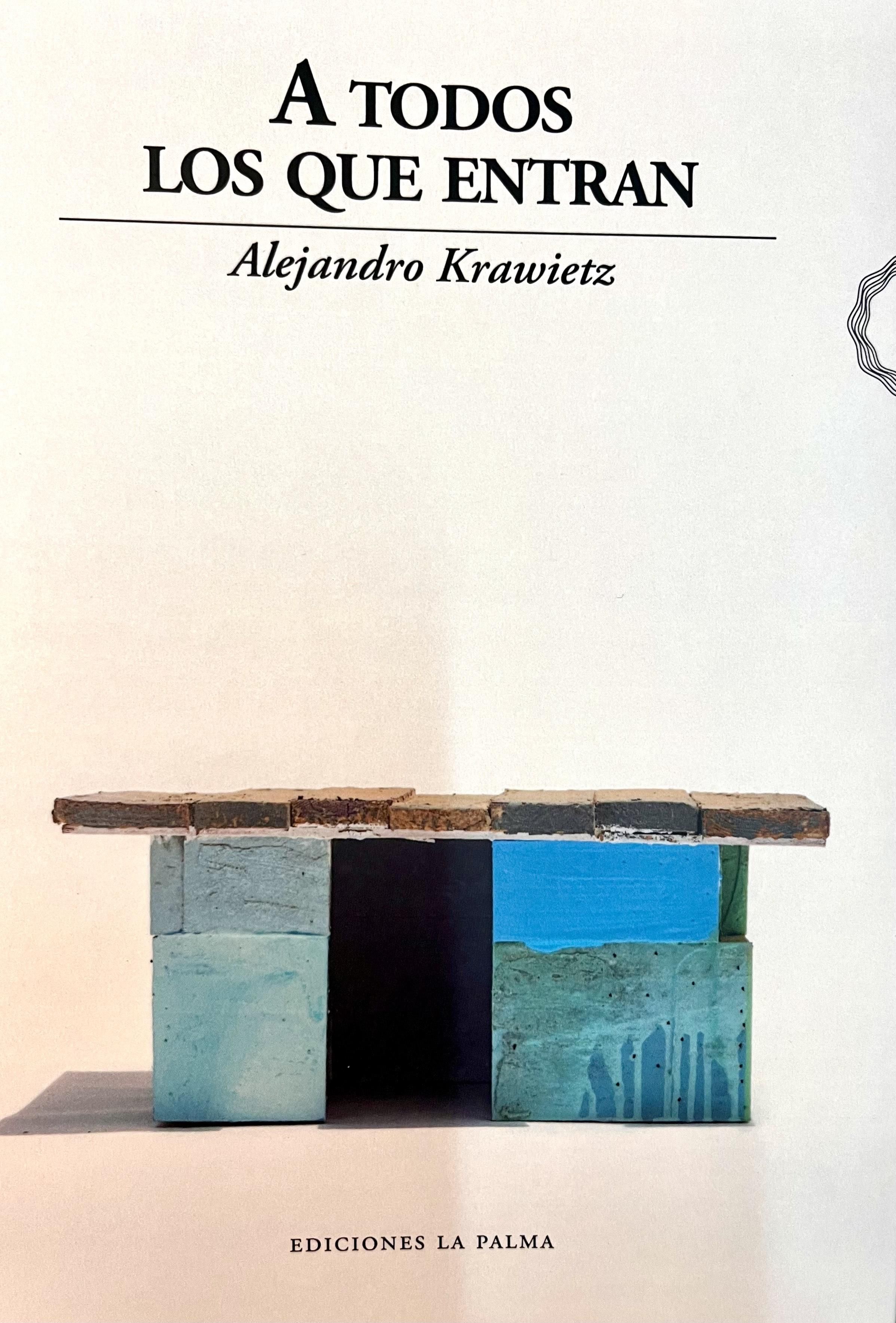
Prolífico silencioso, diarista empedernido, de escritura constantemente reflexiva y extremada, el escritor Alejandro Krawietz ha publicado por fin una muestra de sus trabajos narrativos: la novela A todos los que entran, una historia ambiciosa cristalizada en un lenguaje de tonalidad y arquitectura poéticas; una narración cuyos personajes se adentran, como en una catábasis, en los territorios misteriosos, fundacionales, del mito.
Francisco León: Usted ha publicado varios libros de poesía (donde abunda la prosa, por cierto), de ensayo y algún relato. Nos interesa saber, en primer lugar, cómo describiría su práctica como narrador hasta el presente, qué impulsos mueven su escritura narrativa. Y, por otra parte, cómo piensa usted los deslindes entre poesía, poema en prosa y narración, y qué hay de los unos en los otros.
Alejandro Krawietz: Mientras que el anhelo de alcanzar alguna pericia poética me ha acompañado desde muy antiguo, no sabría decir si la categoría de narrador ha sido una instancia que haya buscado para mí alguna vez. El tercer ámbito del que habla, el ensayo, ha sido casi siempre una afición seria, que parte de una necesidad enfermiza de tratar de explicarme la dicha, la delicia, el designio que han obrado en mí los signos culturales. He procurado pensar —acompañándome— en las razones por las que un libro, una pintura o una película —por poner sólo los ejemplos más abundantes— se convierten en signos decisivos para mi vida, para mi «práctica» vital. ¡Cuánto disfrute me han procurado esos retos domésticos por lograr una expresión justa para el acto de pensar! Afirmo esto a la vez que soy consciente de todas las limitaciones que mis capacidades —mis incapacidades— imponen sobre los frutos de ese ejercicio.
Por su parte, narrativa y poesía componen —en apariencia— universos irreconciliables: la poesía es, según la entiendo, la herramienta para el desvelamiento de lo real, mientras que en la narrativa hay siempre una causa de ficción. Sin embargo, ambas trabajan en un espacio de lenguaje, y es ésta la condición en la que se hermanan. En «Mallarmé y el arte de novelar» (Falsos pasos) Maurice Blanchot afirma la necesidad de que los narradores asuman la poética del autor de Un golpe de dados, que no es otra cosa que aceptar el problema del lenguaje: repensar los instrumentos mediante los cuales la palabra es capaz de encarnarse en una expresión, en una forma de conocimiento y de misterio. Vista desde esa óptica, la novela se transforma en un género total, un caudal de lengua que admite en su seno la presencia de la poesía, del pensamiento y también de la narración. He escrito dos novelas que permanecen inéditas. La primera, Delta del mar, es el intento de una narración desde el lenguaje y no desde los hechos. La segunda, Delta del pensamiento, es el intento de narrar el pensar. En ambos casos, se trata de prácticas de escritura más cerca de la poesía que de la narrativa. Son formas alternativas, o eso quiero pensar, del lenguaje de la poesía. Es que no hay otro lenguaje más hondo y exigente, más revelador. Creo que a la novela contemporánea le hace falta tomar conciencia de esta cuestión. Aunque no sé si yo soy capaz de conseguir ese abordaje. No he intentado aún publicar esas dos primeras novelas: esto me parece una prueba del fracaso, pero también de la ambición del intento.
En A todos los que entran he procurado construir —pero de modo ligero, a través de una historia— un ensayo-narración acerca de lo insular y la metafísica de la acción: el modo en que el insular —el náufrago— se enfrenta a su existencia en el otro lado del tiempo. Esa necesidad de supervivencia en algo que no es tiempo, pero tampoco es eternidad: ese intervalo entre el naufragio y el rescate, conlleva un acto de supervivencia. El que decide sobrevivir ahí, sobre su piedra del memoria, no responde ante la jurisdicción del «¿qué soy?», sino ante la jurisdicción del «¿qué estoy?» En ese territorio, toda acción es un acto de pensamiento. Así se construye, en las islas, una metafísica de la acción: una introspección formulada desde el naufragio. A todos los que entran es una advertencia de resabios dantescos: si habitas la isla estás obligado a aceptar el naufragio, que es salirte del tiempo como cronos, del tiempo como cairós y del tiempo como eón. Creo que esa búsqueda sólo puede abordarse desde un lenguaje poético: la narrativa es ahí una forma de drama del pensamiento.
FL: Me temo que esa analogía entre el escritor insular y el náufrago que debe constituir su propia metafísica imaginaria es algo más que una metáfora, es una pura realidad. La Península lingüística, literaria y crítica ha dado la espalda a buena parte de los escritores canarios, no existimos, constituimos una anomalía y, al mismo tiempo, una excepción insoslayable. Una lección de supervivencia, pero también una lección de rigor.
AK: Creo que la metáfora del naufragio es consustancial al ser insular. Y creo, también, que nunca le hemos otorgado la importancia constitutiva que posee. Al contrario, procuramos que ese elefante en la habitación pase desapercibido. El que naufraga se sale del tiempo, para pasar a habitar un tiempo de soledad y de supervivencia en el que la voz habla mucho más allá del desierto. Habla justo donde no puede ser oída. Habla para el silencio. El personaje de la novela es un náufrago absoluto que llega, como decía Lorand Gaspar, a un suelo absoluto, que es la isla. Se halla dispuesto a vivir su segundo naufragio (el primero como «continental», el segundo ya como «insular»); busca un lugar para habitar, en el que enterrar los remos y centrarse sólo en lo extremo: fuera de la vida y fuera de la muerte. En un tiempo que es sólo lugar. Esta idea no es fácil de comprender, o mejor, no es fácil de aceptar. Tiene que ver nada menos que con la conciencia de límite como materia del ser.
Estoy de acuerdo con la extrañeza que genera la voz anómala de los náufragos cuando llega hasta oídos acostumbrados a otro tono. ¿Cómo van a saber abrir las botellas, comprender los mensajes, quienes nada saben de lo que significa vivir en presencia del límite? Ése es quizá nuestro privilegio, el privilegio de los nesiotes que los epeirotes no perciben. El personaje que protagoniza A todos los que entran menciona en algún momento, a propósito de las dificultades de fundación de La Chercha, el proverbio sufí que dice: quien pide la curación no es digno de la herida. Las islas están en el comienzo, habitan aún el tiempo de la fundación, y el que habla desde ahí padece los males de Casandra o de Tiresias: es dueño de un futuro que sucede, pero en el que no es posible creer.
Por lo que observo en los poetas y los pintores que me acompañan, en los cineastas y en los creadores a los que acompaño, esa realidad difícil no amedrenta, sino que alienta en la exigencia y en la búsqueda a los «pertinaces robinsones». El surgimiento en las Islas de un número muy activo de fenómenos de heteronimia es un buen ejemplo de esta metafísica de la acción de la que hablo: se han creado nuevos interlocutores, máscaras, semidioses, que vuelven a ofrecer el hilo a la luz frente a tantos silencios autómatas.
FL: Veo, por la respuesta primera, por esas novelas de las que nos habla, y que no ha publicado, que dedica muchísimo caudal de su tiempo creativo a la narración. Sin embargo, ésta es la primera novela que ha publicado, creo. ¿Cuál es el motivo de ese ocultamiento de la escritura, es sólo autoexigencia o hay factores externos de recepción literaria que le preocupan?
AK: Hoy mismo leía un poema de Mallarmé, seleccionado por Verlaine para su antología Los poetas malditos, que dice: «Con la cabeza en la tormenta desafiaban al infierno / viajaban sin pan, sin cayado y sin urnas, / mordiendo el limón de oro del ideal amargo». Es que es muy difícil, hoy, buscar un espacio de recepción acorde con los esfuerzos. Un libro que aspira a ciertas búsquedas, tramado en honduras que fácilmente pueden ser tildadas de caprichosas por el panorama, se halla siempre en ese desamparo, en esa soledad (una soledad propia de náufragos, vuelvo a insistir) de la que no me quejo, que simplemente acepto. A esto habría que sumar que las dudas roen en mi autopercepción constantemente. Contesto a esta entrevista ofuscado por los temores. Sé decir, de la obra de mis náufragos coetáneos, de mis cofrades, que la condena de silencio que sufren es injusta: hay pocos espacios literarios como el de estas islas, en los que tanta belleza se sume a tanto olvido. Pero estoy muy lejos de poderlo afirmarlo de mi propia obra. Cuando visito una librería y veo cuánto se publica, no puedo evitar pensar en que esa cuantía no es más que otra forma de profunda anonimia y, a la vez, en la poca necesidad que tiene el mundo de mis cosas. Si va usted haciendo la suma de los inconvenientes, creo que podrá comprender lo que ha sucedido.
Escribo desde hace mucho de una manera constante, y la parte más amplia de ese trabajo está guardada a buen recaudo bajo la capa de mi involuntaria caligrafía indescifrable. Hace años decidí, después de Para un dios diurno, no publicar más, no por un rechazo del entorno, ni mucho menos, sino porque se me hacía un trabajo insufrible —el trabajo de publicar— que había que sumar a la dificultad de encontrar tiempo para escribir. Siempre digo que una mañana buena son, a lo sumo, dos o tres páginas, no más. Ese es el tiempo en que se mide la escritura. Un tiempo completamente anómalo e irreconciliable con la actualidad. Ahora, en este tiempo social del neoliberalismo, en el que la ciudadanía esta abocada a trabajar y trabajar y trabajar en actividades que sólo poseen cadenas de transmisión consigo mismas, condenada a una ocupación en servicios y naderías llevada al ridículo, ¿cuándo y cómo se puede encontrar el tiempo para la palabra escrita? Es necesario volver de algún modo a ese tiempo lento, medido en días —no en horas ni años— como propone Kawara. En mi caso, tengo muchas dificultades para encontrar tiempo, así que trato de concentrarlo en lo que me parece más decisivo… Todo esto hasta que una mañana de hace dos o tres años, un buen amigo —y mejor samaritano— apareció en mi correo con una sorpresa: había compilado motu proprio una selección de mis ensayos literarios. Venía a decirme que ya bastaba de aquella actitud. Así que de ahí surgió el libro de ensayos de literatura La educación de Nausícaa, en 2022. Ese gesto motivó un cambio. Y aquí estamos.
FL: Precisamente, en ese libro de ensayos —un libro raro y hondo—, usted marca unas cuantas obras, unos cuantos autores, insoslayables, de lectura urgente. El novelista Juan Goytisolo —en esto coincidimos— es una de las voces narrativas que usted cifra como necesarias. Miro a mi alrededor y casi no veo lectores preparados para ese tipo de literatura, ¿no le parece?
AK: Desde luego, cualquier intento de reflexión sobre el «oficio de leer» me resulta más sencillo cuando no intermedia en él mi propia obra, porque parece que la tratara como ejemplo, cuando en realidad no habría más que un noble desear —al que uno se obliga cuando escribe— encaminado a estar ahí, en ese horizonte de expectativas.
Yo he dicho que, como ejercicio humano, la lectura carece de sustitutos. Es como el agua: no hay en la tierra una materia que pueda suplantarla a la hora de asegurar la supervivencia. Una sociedad que no es capaz de leer, de leer bien, se condena a sí misma al fracaso, porque no es sólo lo que sucede en el libro leído (la llama de un poema, la meditación de un ensayo, la dicha del cuento), sino la amplificación del tono perceptivo que la lectura ofrece. La lectura a la que me refiero depende, sobre todo, del entrenamiento, de cierta voluntad de indagación, de la sed de misterio. Para enfrentarse con la obra de Juan Goytisolo, a quien cita, es necesario entrenarse, es necesario estar dispuesto a arriesgar, porque Goytisolo no guía al lector, como sucede en la literatura industrial, para entretenerlo, sino que lo zarandea y lo pone a prueba. Y ese «ponerse a prueba» depende de una voluntad del lector. José Ángel Valente decía que el diálogo del que escribe no puede ser con el lector, sino con la palabra, con el lenguaje mismo. El lector, por lo tanto, no recibe algo que el que escribe le da (como sucede en el acto de compraventa habitual), sino que se suma —por su propia fuerza— a un diálogo intenso que sucede ante él y antes de él: se suma a contracorriente, sufriendo los aparentes rechazos, los desdenes y las fuerzas transformadoras que ese tipo de texto implican. Sí, es posible que ese esfuerzo de lectura a contracorriente haya dejado de entrenarse. Eso supone, para empezar, un adormilamiento de la vida real: una sociedad afinada por la lectura no vota mentiras, no acepta estupideces, no permite desmanes. Yo anhelo merecer la atención de un lector bien pertrechado. No me sirve otra cosa. Ya he hablado de mis autoasumidos fracasos. Prefiero fracasar después de arriesgar. Prefiero el desdén a la conmiseración.
La imposición de la literatura de géneros (romántica, noir, thriller…) y sus justificaciones morales (entretenimiento en lugar de entrenamiento) ha transformado el panorama literario en una maquinaria industrial que busca más madera. Cualquier cosa le basta con tal que arda. Quizá seamos los últimos ciudadanos del libro. Quizá llegue ahora el tiempo del ciudadano de la pantalla. Si esto fuera así, los primeros signos de esa transformación — los éxitos de las tesis de Trump, Musk, Putin, Abascal— no parecen nada halagüeños.
FL: Por otra parte, ¿qué otros autores u obras —locales y universales— están o, mejor dicho, querría que estuvieran, como deseo hipertélico, en la base de su trabajo narrativo?
AK: Esta es una pregunta que se llena de afluentes en cuanto me detengo a pensar una respuesta. La gran tradición de la novela moderna me viene inmediatamente a la cabeza. ¿Qué sería de nosotros sin ella? No puedo imaginarme el mundo sin Kafka, Broch, Faulkner, Lezama Lima, Joyce, Mann, Proust… Son autores que amplificaron la realidad, la hicieron más alta y más compleja y más honda. Pero luego, he aprendido mucho del ensayo y sus lenguajes, y he procurado atraer ese aprendizaje hacia los ejercicios narrativos. Cuántas veces he dado gracias a Zambrano, a Weil, a Paz, a Arendt, a Bachelard, a Campbell… Y he aprendido mucho de los poetas y del lenguaje de la poesía, que procuro hermanar con la narrativa que más me interesa. Y en cuanto a esto último, me gustaría hacer una precisión: la mirada sobre las islas (y desde la islas hacia el mundo) de mis coetáneos me resulta imprescindible. Poetas que me revelan mi propio existir: Sánchez Robayna, Miguel Martinón, Melchor López, usted mismo y algunos más que están siempre presentes… En A todos los que entran se asiste a una cena en la que aparecen esas figuras decisivas, aguardando algo que va a pasar. Pero luego, qué decir de la pintura, del cine (también en la novela, dos estudiantes de cine recorren la isla, y al tiempo que se adentran en el territorio y buscan una iniciación en máscaras, van descubriendo en el lugar los signos que ese lenguaje imprime sobre el paisaje: Varda, Kiarostami, Herzog, Tarkovski, Dreyer…) Ya ve que contestar a su pregunta me resulta imposible.
FL: El tema del alemán exiliado o autoexpulsado que se redime en la montaña insular es un tema recurrente en su prosa. Explore su inconsciente y dígame de donde viene este leitmotiv.
AK: Son muchos los exilios y autoexilios que rodean a mi familia. Eso es cierto. El protagonista principal de Delta de mar encarnaba, de una cierta manera, los primeros años de mi abuelo peninsular en Tenerife. El Otto Schülz de A todos los que entran evoca ligeramente la juventud de mi otro abuelo, prusiano (polaco-alemán), cuando llega a la Isla. En Delta del tiempo, el exiliado es mi yo de juventud: una posibilidad mía que no encarnó, que podría haber sido. Pero se trata de evocaciones ensoñadas, muy oblicuas y tangenciales: poco más que un aroma o que el sabor de la fruta. Lo decisivo, me parece, es esa necesidad del exilio, del naufragio, como sustancia reveladora de una manera de ver el mundo (que es la manera de la isla). Las islas habitan en el otro lado el tiempo, en un tiempo que no es transcurso, ni eternidad, ni oportunidad. En un intervalo. En un encuentro único, sin continuidad fuera de sí mismo, entre lugar y tiempo. Llegar a la isla es por eso una acción definitiva. Quiero decir, el que llega para quedarse, el que llega para formar una estancia: ése siempre es un náufrago. El protagonista de A todos los que entran toma conciencia del naufragio cuando ve partir el barco en el que llegó. Es entonces cuando surge en él el vacío, el vaciamiento del borde, del extremo.
Desde el inicio, ésta idea de apartamiento insular y la dificultad-oportunidad que implica en el panorama del habitar, están presentes en mi poesía, tanto en La mirada y las támaras como en Para un dios diurno. Me intriga cómo el náufrago construye su cabaña (es decir su pensamiento y su abrigo, todo a una). En un glosario sobre lo insular he escrito hace muy poco que «detrás de todo insular habitan un náufrago y un ensueño de rescate». Los insulares, como una suerte de «personajes» surgidos del pensamiento de Simone Weil, deben ejercer sobre sí mismos un trabajo de vaciamiento. Seres obligados a olvidar, a pensar desde la lejanía, desde el sufrimiento, desde el límite que marcan orilla y horizonte. Seres, por lo tanto, que reflexionan sobre sí mismos, que toman conciencia, no desde la contemplación, sino desde la acción.
Mi abuela peninsular prefería no mirar hacia el mar. La isla siempre le pareció cárcel (lo que es en realidad, lo que siempre fue, salvo que uno desarrolle a través de la pugna con sus traumas insulares una oportunidad de vigoroso desvelamiento). Luego, ella misma, mientras construía en el límite, acabó casi desafiándolo. Me leía, siendo niño, la poesía de Juan de la Cruz y yo la recibía sin saber qué. Sintió siempre la llamada que llegaba de más allá del mar, que le exigía volver. Mi abuelo polaco, en cambio, había roto con el continente y su historia (él sabía bien a dónde llegaba, de qué clase de infierno huía, a qué silencio —que duró décadas— se entregaba). Ambos estaban obligados a preparar su cabaña, a hacer el territorio habitable, a dar forma. Hacer de la isla un espacio de revelación: un amasar la mirada hasta convertirla en un lenguaje en y desde la isla.
En cuanto a la montaña, quién puede saberlo; mi abuela paterna era suiza, llevaba la gran montaña impresa en ella. Cuando salíamos a Anaga o a la Dorsal, no pronunciaba palabras, pero suspiraba hondamente. Creo que todos estos pensamientos, sentidos por todos, sentidos por mi tribu, pero nunca formulados explícitamente, han llegado hasta mí. Me entusiasma la idea, tan bien expresada por Joseph Campbell, de una memoria genética dormida, que despierta de pronto, ante un signo que la desvela. Quizá, sólo quizá, aquello que ellos no supieron «decir» me ha tocado decirlo a mí. Vivir en la isla es estar fuera, es esperar, es desesperar también. Schülz funda una especie de hotel-sanatorio en el interior de la isla para, como farsante o como actor, conjurar esa orfandad. En la tercera parte de la novela, cuando el protagonista toma la palabra para contar su historia, afirma sentir una añoranza de soledad que es la que le señala el camino. La isla es el lugar en que esa añoranza se disipa. Una vez conquistado el lugar, hecho ser, la roca sobre el mar se transforma en un mirador: en un lugar desde el que pensar el mundo.
FL: No sé si es usted consciente de que ha escrito un novelón, una obra provista de un fraseo musical y pensante poco común, una pieza diamantina, elevada…
AK: Agradezco mucho, mucho sus palabras. Habrá comprobado que a lo largo de la entrevista he expresado en varias ocasiones todas mis dudas, dudas de autor, que son completamente sinceras. Con cuánto temor he acudido a las prensas, con cuánto respeto. Por eso quisiera agradecer a Ediciones La Palma la apuesta difícil por A todos los que entran. No sé qué he logrado, pero sí creo saber qué he buscado: ser respetuoso con nuestra tradición, ser digno entre mis contemporáneos, ser humilde ante la literatura, ser útil para el pensamiento sobre las islas.







0