La Constitución, en la encrucijada

En el tiempo de tribulación que estamos atravesando, puede ser pertinente recordar que la Constitución española de 1978 es la única que ha abierto en nuestra historia un ciclo político-constitucional que no solo ha tenido, sino que continúa teniendo, una duración prolongada en el tiempo. Las otras cuatro Constituciones que dieron comienzo a los diferentes ciclos de nuestra historia constitucional, las de 1812, 1837, 1869 y 1931, todas ellas basadas en el principio de legitimidad propio del Estado constitucional, el principio de soberanía nacional o de soberanía popular, estuvieron vigentes muy pocos años. Y todas, también, fueron sustituidas bien por la negación pura y simple del Estado constitucional (con el retorno de Fernando VII en el caso de la Constitución de 1812 o con el Régimen del general Franco en el caso de la Constitución de 1931), bien por el tránsito del principio de soberanía nacional al principio monárquico-constitucional (como ocurrió con la sustitución de las Constituciones de 1837 y 1869 por las de 1845 y 1876).
Durante la mayor parte, por no decir la casi totalidad, de nuestra historia constitucional el Estado realmente existente no ha descansado en un principio de legitimidad propio del Estado constitucional, sino en un principio abiertamente contrario a él. Así ocurrió con el Absolutismo de Fernando VII y con la Democracia Orgánica del general Franco, o con un principio monárquico-constitucional que, frente a la posición del rey, devaluaba la representación ciudadana mediante el derecho de sufragio.
La Constitución de 1978 es la primera que, descansando en el principio de legitimidad democrática («la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado», art. 1.2 CE), ha sido capaz de proyectar la vigencia de dicho principio en el sistema político y el ordenamiento jurídico del Estado de manera indefinida. Y lo ha hecho, además, sin que se haya suspendido su vigencia ni un solo momento en parte alguna del territorio, algo que tampoco ha ocurrido en ninguno de los ciclos anteriores de nuestra historia político-constitucional, en los que el recurso a los institutos de protección excepcional o extraordinaria del Estado, estado de excepción o de sitio, han sido frecuentes.
La Constitución de 1978 ha presidido, pues, el periodo más prolongado no solamente de democracia sino de «normalidad constitucional» de toda nuestra historia, porque ha sido la única Constitución que ha conseguido que la sociedad española la aceptara, sin prácticamente ningún tipo de reserva, como Norma Jurídica. Es esa condición de «norma jurídica» de la Constitución lo que proporciona lo que bien puede llamarse normalidad al ejercicio de los derechos por los ciudadanos y al funcionamiento regular de los poderes del Estado. Esto solamente ha ocurrido en España de manera estable a partir del 29 de diciembre de 1978.
Este periodo prolongado de normalidad constitucional es el que ha permitido que la sociedad española haya ido examinándose y aprobando con mejor o peor nota, pero aprobando, la casi totalidad de las asignaturas que no había conseguido aprobar antes de 1978.
El compromiso entre Monarquía y Democracia, la compatibilidad de la institución monárquica con el principio de soberanía nacional-popular, ha sido, sin duda, la asignatura más importante de todas. La sociedad española no había conseguido hasta la fecha establecer la conexión entre ambas. El principio monárquico había sido siempre incompatible con el principio de soberanía propio del Estado constitucional, tanto con el principio de soberanía nacional en el siglo XIX como con el de soberanía popular en el XX. Esta incompatibilidad está en el origen de la ausencia de normalidad constitucional en nuestra historia, a la que antes hemos hecho referencia.
A esta incompatibilidad es a la que pone fin la Constitución de 1978. El constituyente del 78 no pone en cuestión la Restauración de la Monarquía decidida en 1947 por el general Franco con la aprobación de la Ley Fundamental de Sucesión en la Jefatura del Estado; ahora bien, la define como Monarquía Parlamentaria con base en el principio de legitimidad democrática. «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», dirá el art. 1.2 CE, para añadir a continuación en el 1. 3 CE que «la forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria».
De esta manera la sociedad española ha conseguido, por primera vez con una Constitución monárquica, que no sea el monarca sino el pueblo español mediante el ejercicio del derecho de sufragio el árbitro de la competición política. En la Monarquía española del siglo XIX y primeros decenios del siglo XX el rey era el centro de gravedad del sistema político. En la Monarquía Parlamentaria del siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI ese centro de gravedad lo ocupa el «pueblo español, del que emanan los poderes del Estado».
Durante cuarenta años ha quedado superada, pues, en la práctica, la incompatibilidad entre Monarquía y democracia. Esta superación es irreversible. No es imaginable que se pueda volver a estas alturas de la historia a una forma política en que una magistratura hereditaria se convierta en su centro de gravedad. La Monarquía Española fue una opción en el pasado, pero ha dejado de ser una opción de futuro. La alternativa a la Monarquía Parlamentaria no es el retorno a la Monarquía Española, sino la proclamación de la República. En ninguna parte está dicho que sea así, pero todo el mundo sabe que es así.
Con ello no queremos decir que la Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado español esté definitivamente asentada. Se ha evidenciado que Monarquía y Democracia pueden ser compatibles, pero no está definitivamente dilucidado que la ciudadanía considere que la Monarquía deba ser parte inexcusable de su fórmula de Gobierno. Sobre este punto la sociedad española no ha tenido todavía la oportunidad de pronunciarse de manera inequívoca.
La Monarquía no ha sido nunca objeto de debate y decisión por parte del poder constituyente del pueblo español. No lo fue, por supuesto, en las constituciones monárquicas del siglo XIX, pero tampoco lo fue en la Constitución de 1978. Hemos tenido cuarenta años de compatibilidad de Monarquía y Democracia y, como consecuencia de ello, ha habido una cierta legitimidad de ejercicio de la Monarquía Parlamentaria. Pero esta carece de legitimidad de origen. ¿Será suficiente esa legitimidad de ejercicio o habrá que someter en algún momento a referéndum la permanencia de la institución monárquica?
El compromiso entre Monarquía y Democracia ha posibilitado que la sociedad española superara un obstáculo que había condicionado su capacidad de construir un Estado constitucional digno de tal nombre. Se trata de la existencia de un Poder Militar íntimamente vinculado a la Corona, que ha operado como un límite para el Poder Civil a lo largo de toda nuestra historia constitucional y como un «sustituto» del mismo con extraordinaria frecuencia, incluso de manera muy prolongada en el tiempo. Piénsese simplemente en las Dictaduras del general Primo de Rivera y del general Franco en el siglo XX. Aunque en el proceso constituyente de 1978 hubo dudas acerca del lugar de las Fuerzas Armadas en el edificio constitucional, y aunque el artículo 8 CE relativo a las Fuerzas Armadas reproduce casi literalmente el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado de 1967, desde el desenlace del golpe de Estado de 23 de febrero de 1981 el Poder Militar ha desaparecido por completo tanto de iure como de facto. La asignatura Poder Militar ha desaparecido del programa. No parece, en consecuencia, que vayamos a tener que examinarnos de ella.
Las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado español, que fueron extraordinariamente conflictivas en los dos procesos constituyentes anteriores con más protagonismo de la sociedad española —el que podríamos calificar de protodemocrático de 1869 y el democrático de 1931— no han dejado de ser una fuente de conflictos en nuestro tiempo, pero ni de lejos se puede equiparar la trayectoria de estos últimos decenios con la de aquellos años.
La Iglesia española ha dejado de ser radicalmente incompatible con la democracia, como lo había sido en el pasado, aunque todavía no ha sabido encontrar su sitio en esta forma política. Tampoco el Estado español ha sabido encontrar para la Iglesia católica el lugar que debe ocupar en un Estado no confesional a estas alturas de la historia. Los Acuerdos con la Santa Sede de enero de 1979 son una buena muestra de ello. Tales Acuerdos no son ni inequívocamente compatibles ni inequívocamente incompatibles con la propia Constitución, aunque, en nuestra opinión, tienen más de lo segundo que de lo primero. En todo caso, no se avienen con lo que debería ser una Constitución «constitucional» en un Estado social y democrático de derecho digno de tal nombre.
En lo que a la asignatura del reconocimiento y garantía de los derechos se refiere, no cabe duda del aprobado alcanzado desde la entrada en vigor de la Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un buen canon con el que poder calificar la trayectoria de la democracia española en este terreno, que es la de cualquier otro país europeo occidental.
El hecho de que no se haya tenido que recurrir a los instrumentos de protección excepcional o extraordinaria del Estado, estados de alarma, excepción y sitio previstos en el art. 116 CE, a diferencia de lo que ocurrió con asiduidad en la historia española anterior, es otro de los mejores indicadores de que disponemos. Los derechos fundamentales no han visto suspendida su vigencia ni un solo minuto en ninguna parte del territorio del Estado. Obviamente, este es un terreno en el que siempre se pueden detectar deficiencias. Y en el que hay que estar vigilantes constantemente porque es más difícil avanzar por él que retroceder. Pero, en términos generales, España es un país europeo occidental más en lo que al ejercicio y garantía de los derechos fundamentales se refiere.
Mención especial merece el desarrollo de un sistema de relaciones laborales articulado en torno a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos, que ha canalizado jurídicamente los conflictos sociolaborales de una manera continuada, algo desconocido en nuestra historia anterior. Es este un terreno en el que en los últimos años hemos asistido a un retroceso muy notable.
Nuestra fórmula parlamentaria de Gobierno ha permitido resolver el problema de la alternancia en el poder desde relativamente pronto y de manera reiterada, lo que no ha sido frecuente en el constitucionalismo comparado. En menos de cuatro años desde la entrada en vigor de la Constitución, en octubre de 1982, el Gobierno del partido que había dirigido la «Transición» y había ganado las primeras elecciones constitucionales en 1979, UCD (Unión de Centro Democrático), presidido por Adolfo Suárez primero y Leopoldo Calvo Sotelo después, fue sustituido por el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), presidido por Felipe González. En la década de 1990 volvería a producirse la alternancia con la llegada al Gobierno del PP (Partido Popular), presidido por José María Aznar, en 1996. En la primera década del siglo xxi, en las elecciones de 2004, vuelve al Gobierno el PSOE bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y en la segunda década, en 2011, volverá al Gobierno el PP bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Se trata de un indicador de éxito democrático realmente formidable. Piénsese simplemente como punto de referencia que en Alemania (con la Ley Fundamental de Bonn), y en Francia, (con la Constitución de 1978), transcurrieron más de veinte años antes de que se produjera la primera alternancia en el poder.
También en muy poco tiempo, tras la entrada en vigor de la Constitución, la sociedad española pasó el examen de la asignatura constitucional más difícil, la de la transición de un Estado unitario a un Estado políticamente descentralizado. De esta asignatura, la sociedad española únicamente había tenido la oportunidad de presentarse a algunos exámenes parciales durante la Segunda República: el de Catalunya, sobre todo, pero también el del País Vasco y Galicia. La sublevación militar de julio de 1936 y la guerra civil desatada a continuación impidieron que el examen pudiera extenderse a las demás regiones.
Con la Constitución de 1978, por el contrario, entre finales de 1979 (en que se inició el proceso con la negociación de los Estatutos de Autonomía de País Vasco y Catalunya) y 1981 (en que se firmaron los primeros pactos autonómicos entre el Gobierno de UCD y el PSOE) se produjo una territorialización completa del Estado en diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas. En 1983 ya se habían constituido todas con la aprobación de los correspondientes Estatutos de Autonomía y se habían celebrado las primeras elecciones autonómicas en todas ellas. En 2017 ya se han celebrado once elecciones en Catalunya y entre nueve y diez en las demás comunidades. En derecho comparado no es fácil encontrar un proceso de descentralización política tan intenso en tan poco tiempo.
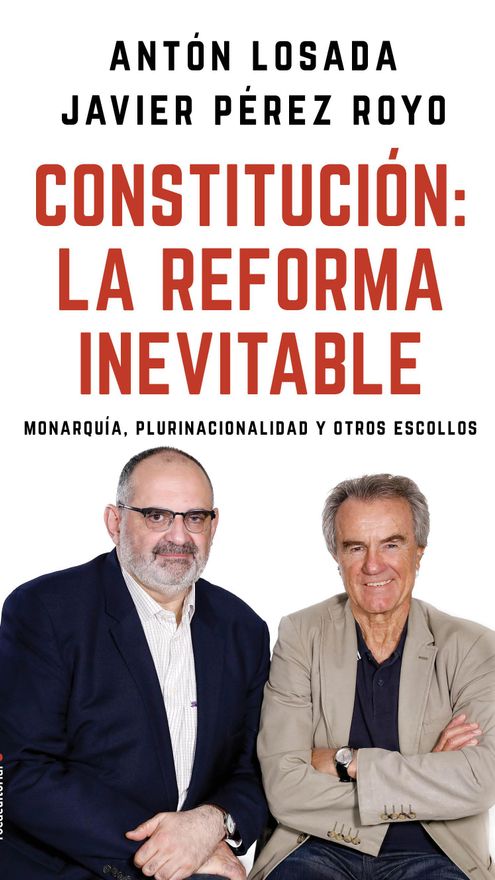
Por último, también en la primera década de vigencia de la Constitución se produjo la incorporación de España a las Comunidades Europeas haciendo realidad lo que, desde finales del siglo XX, era un objetivo intensamente deseado por la sociedad española. Con ello la España democráticamente constituida accedía a lo que se puede calificar como el club de Estados democráticos más exigente del mundo, obteniendo de esta manera lo que podríamos llamar un sello de calidad intangible, pero de valor incalculable.
El impulso constitucional de la «Transición» ha sido, pues, el impulso más fecundo de nuestra historia. Desde una perspectiva democrática, el proceso constituyente de 1931 fue más genuino que el de 1975-78, pero las condiciones en las que tuvo que expresarse el intento de la Segunda República impidieron estabilizar una democracia operativa durante el tiempo mínimo imprescindible para que echara raíces.
En 1975-78, por el contrario, el proceso constituyente fue mucho menos genuinamente democrático, hasta el punto de que no se llegó siquiera a abrir expresamente como tal, ya que no se debe olvidar que los comicios del 15 de junio de 1977 no fueron convocados como elecciones a Cortes Constituyentes, sino que fue el resultado electoral de aquellos lo que hizo que las Cortes elegidas se acabaran convirtiendo en constituyentes. Sin embargo, las circunstancias en las que se ha construido el Estado definido en la Constitución de 1978 han posibilitado que la experiencia esté siendo duradera y que el Estado democrático haya echado raíces en nuestro suelo.
En buena lógica, el futuro constitucional del país debería presentarse despejado. Con problemas, con recesiones incluso, como ocurre en todos los países democráticamente constituidos, porque los conflictos no desaparecen nunca, pero con instituciones y procedimientos a través de los cuales darles respuesta. Mediante los procedimientos de «reforma» (artículo 167 CE) o de «revisión» (artículo 168 CE), la sociedad española debería ser capaz de resolver políticamente, y de manera jurídicamente ordenada, cualquier problema con el que tuviera que enfrentarse. Es lo que suele ocurrir en los demás países occidentales europeos con sus procedimientos de reforma constitucional, que son similares, por lo demás, a los que prevé la Constitución española. En todos, la renovación del sistema político democrático de una manera jurídicamente ordenada está garantizada mediante el instituto de la reforma constitucional, y a nadie se le ocurre que no vaya a ser así. Periódicamente hacen uso de la reforma constitucional y renuevan de esta manera la legitimidad constituyente originaria.
En España no es así. La reforma de la Constitución es la última asignatura de la que la sociedad española tiene que examinarse. Porque todavía no lo ha hecho. Ni antes de 1978 ni después. Las dos reformas que se han producido de la Constitución de 1978 —la relativa al artículo 13 CE, a fin de que fuera posible la ratificación del Tratado de Maastricht, y la relativa al artículo 135 CE, aceptada en medio de lo que podríamos calificar de un «estado de necesidad financiera»— no han sido propiamente reformas constitucionales españolas, sino incidentes en el proceso de construcción de la Unión Europea. Porque lo que se llamarían propiamente reformas constitucionales nacidas del seno de la sociedad española y debatidas y aprobadas como deben serlo de acuerdo con lo previsto en la Constitución, no es que no se hayan aprobado, sino que no se han siquiera intentado.
La única propuesta de reforma constitucional que se ha avanzado desde la entrada en vigor de la Constitución fue la de José Luis Rodríguez Zapatero en su primera legislatura como presidente del Gobierno. En el programa del PSOE para las elecciones generales de 2004 figuraba una propuesta de reforma constitucional limitada a los siguientes cuatro extremos: poner fin a la preferencia del varón en la sucesión de la Corona; recepción del proceso de construcción de la Unión Europea; inclusión de la denominación de las comunidades autónomas y reforma del Senado.
Una vez investido presidente, José Luis Rodríguez Zapatero encargó al Consejo de Estado la elaboración de una propuesta de reforma, a fin de que, tras su estudio, el Gobierno elaborara un Proyecto de Ley de Reforma de la Constitución que pudiera ser remitido a las Cortes para su tramitación como tal. El Consejo de Estado cumplió el encargo y elaboró un dictamen con una propuesta de reforma constitucional que se hizo llegar al Gobierno. Pero hasta ahí llegó el recorrido de la propuesta. Ante la certeza de que no sería posible alcanzar en ninguna de las cámaras la mayoría exigida para la reforma, el Gobierno ni siquiera aprobó un Proyecto de Ley. En ninguna de las legislaturas posteriores se ha llevado a las Cortes ningún proyecto o proposición de ley de reforma constitucional y, en consecuencia, todavía hoy no se ha abierto ningún debate en sede parlamentaria.
Esta es la mayor amenaza que pesa sobre la Constitución. La reforma es la institución mediante la que se renueva el vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimación de ejercicio en el Estado constitucional. Un Estado no puede vivir indefinidamente de la legitimidad constituyente originaria, por muy fuerte que esta sea. El paso del tiempo inevitablemente debilita dicha legitimidad y puede llegar a hacerla desaparecer. Esta es la razón por la que las constituciones tienen cláusulas de reforma. Para que se pueda renovar de manera jurídicamente ordenada la voluntad constituyente originaria.
Esta es la razón por la que la reforma es, también, un instituto exclusivamente constitucional. Las leyes no tienen cláusulas de reforma. Únicamente la Constitución las tiene. A través de ellas el constituyente originario indica de qué manera se tendrá que renovar su manifestación de voluntad, en la que descansan el sistema político y el ordenamiento jurídico del Estado constitucional. No hay Estado que pueda mantenerse como un Estado democráticamente constituido sin hacer uso de la reforma constitucional. La evidencia empírica en este terreno es concluyente.
La sociedad española no ha hecho uso de la reforma constitucional prácticamente nunca a lo largo de toda su historia. Y se resiste a hacerlo. Y cuanto más se prolongue la resistencia, mayor será el riesgo de descomposición de su sistema político y de su ordenamiento constitucional. No porque los problemas con los que tiene que enfrentarse la sociedad española sean inmanejables, sino porque acabarán siéndolo si no se les hace frente mediante la reforma constitucional. Toda sociedad democrática tiene que saber que la reforma de la Constitución no es una opción. Es una necesidad.
La democracia como forma política no puede mantenerse de manera indefinida como tal sin hacer uso del procedimiento o de los procedimientos de reforma constitucional. El principio de igualdad es el eje en torno al cual gira la sociedad democrática. Y ese es un principio que está en perpetuo movimiento. Avanza o retrocede, pero nunca está inmóvil. De ahí que, por muy sabio que haya sido el constituyente originario, la evolución de la sociedad como consecuencia de los avances y retrocesos del principio de igualdad siempre acaba desbordando el marco para la convivencia pacífica previsto en la Constitución. El desajuste entre la realidad y la Constitución que inevitablemente tiene que producirse, si no se corrige, acaba conduciendo a la destrucción del sistema.
Se diría que a la sociedad española se le está agotando el tiempo para iniciar un proceso de reforma constitucional. La combinación de una crisis económica de una envergadura extraordinaria que, a partir de 2008, alteró profundamente el contrato social en el que había descansado la convivencia pacífica desde la entrada en vigor de la Constitución, con una crisis territorial desde 2010, que alteró también profundamente el pacto constituyente en lo relativo a la integración de las «nacionalidades y regiones» en el Estado, ha conducido a un deterioro enorme de nuestro sistema político, que no puede seguir operando como lo ha hecho durante estos últimos decenios como si no pasara nada.
Aunque la España de la Primera Restauración y su Constitución «canovista» tienen poco que ver con la España de la Segunda Restauración y su Constitución «democrática», y en consecuencia no tiene mucho sentido hacer una comparación general entre una y otra, sí hay un extremo en el que la comparación es pertinente: la trayectoria de ambas en lo que a la reforma constitucional se refiere.
En la España de la Primera Restauración, tras la crisis del 98, se pusieron en circulación múltiples proyectos de reforma de la Constitución, que partían todos de un diagnóstico común: el sistema político de la Constitución de 1876 estaba agotado y había que proceder a reformarlo en profundidad si no se quería que el edificio constitucional acabara saltando por los aires. Mariano García Canales publicó en 1981, a los pocos años de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, un artículo titulado «Los intentos de reforma de la Constitución de 1876» (Revista de Derecho Político, núm. 8), donde en cierta manera estaba advirtiendo al nuevo régimen de que la reforma constitucional era una perspectiva que no se podía dejar de tener presente si de verdad se quería garantizar su supervivencia de manera indefinida.
En dicho artículo el profesor García Canales da cuenta de que los intentos de reforma de la Constitución de 1876 no pasaron de ser intentos y que ninguno de ellos llegó siquiera a tramitarse parlamentariamente. La discusión sobre la reforma quedó en el ámbito académico o de medios de comunicación, pero nunca llegó a convertirse en un de- bate político canalizado institucionalmente, y esta era la única forma en que la reforma podía hacerse realidad. El resultado es conocido. El sistema político de la Constitución de 1876 se hundiría en 1931 al entrar en contacto con una manifestación tan oblicua del sufragio universal como fueron unas elecciones municipales.
En la España de esta Segunda Restauración nos está ocurriendo algo parecido. España es, posiblemente, el país del mundo en el que más se debate sobre la reforma de la Constitución. Luis Gordillo publicó en 2012 un «Repertorio bibliográfico sobre la reforma constitucional» (Teoría y realidad constitucional, núm. 29), que ocupó veinticinco páginas de letra apretada de la revista. Desde 2012 hasta hoy deben de haberse publicado unos cien estudios más, limitándonos a monografías y artículos de revista, y dejando de lado los artículos en los medios de comunicación propiamente dichos.
El debate sobre la reforma de la Constitución de 1978 ha dado muchísimo más que hablar y escribir que el debate sobre la reforma de la Constitución de 1876, pero no está nada claro que el resultado final no vaya a ser el mismo y puede que no haya un solo proyecto o proposición de reforma constitucional que acabe formalizándose en los términos que la Constitución exige.
Es obvio que la deriva hacia la independencia del nacionalismo catalán, que ha sido una pieza clave en la construcción del Estado de las Autonomías, no facilita que se active un proceso de reforma constitucional. Pero antes de que se produjera esa transición de la autonomía a la independencia por parte del nacionalismo catalán tampoco se vislumbraba que tal proceso pudiera activarse.
Nadie puede llamarse a engaño. El pacto constituyente podría haberse ido actualizando mediante la reforma constitucional a lo largo de estos últimos decenios, como suelen hacerlo los demás países europeos occidentales. No parece que haya habido dudas (desde antes incluso de la entrada en vigor de la Constitución) de que el Senado es una Cámara cuya composición real contradice su definición constitucional como «Cámara de representación territorial». Es, además, una Cámara materialmente anticonstitucional, en la medida en que esa misma composición ignora de manera flagrante el principio de igualdad. Y, sin embargo, no ha habido ni un solo proyecto o proposición de reforma de esa cámara que se haya tramitado parlamentariamente.
No ha existido voluntad de reforma a lo largo de estos decenios. Con la excepción del tímido intento de José Luis Rodríguez Zapatero de 2004, no ha habido por parte de ninguno de los otros presidentes de Gobierno la más mínima tentativa de activar el procedimiento de reforma constitucional. Incluso la reforma del artículo 13 CE, obligada por el Tratado de Maastricht, se trató de evitar con un informe favorable del Consejo de Estado, por si acaso con eso bastaba. Fue el Tribunal Constitucional el que tuvo que imponerla.
Ha habido a lo largo de estos años un temor a lo que coloquialmente se denominaba «abrir el melón» de la reforma constitucional, sin advertir que el coste de la no reforma puede ser superior al de la reforma. Iniciar un proceso de reforma puede generar inseguridades y no está exento de riesgos. Pero no iniciarlo puede ser mucho peor. El riesgo de que el sistema político español implosione, si no se lo reforma, está en el horizonte no lejano.
¿Será capaz de entenderlo así el Gobierno constituido tras la moción de censura? Es obvio que con el PP en la presidencia del Gobierno pensar en la posibilidad de la reforma de la Constitución era sencillamente imposible. A lo largo del libro encontrarán los lectores las razones por las que pensamos que es así. La sustitución de Mariano Rajoy por Pedro Sánchez abre una ventana de oportunidad. En sus manos y en las de todos los ciudadanos está el saber aprovecharla... O no.




